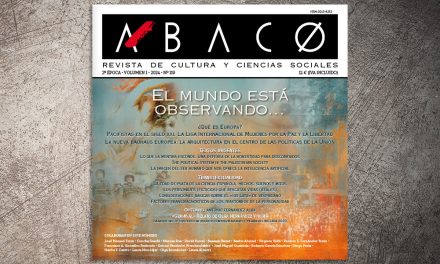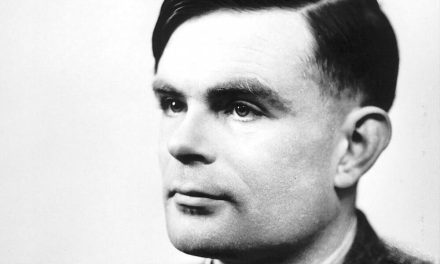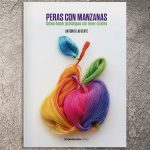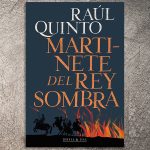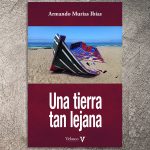FOTO: Marcha contra los feminicidios convocada en Perú bajo el lema «Ni una menos». Fuente: Wikipedia
➔ Extracto del artículo publicado en el nº 123 de la Revista Ábaco
Andrea Luquin Calvo
Doctora en Filosofía
Profesora Titular en la Universidad
Internacional de Valencia (VIU) (España)
La escritura de este monográfico bajo la pregunta «¿Qué significa pensar en español?» surge tras la aparición de un titular en los medios: el discurso realizado por Javier Milei, presidente de Argentina, en el que se muestra dispuesto a eliminar la figura del femicidio/feminicidio del código penal argentino como confirmó, posteriormente, su ministro de justicia Mariano Cúneo Libarona. Milei, en el Foro Económico Mundial de Davos, distorsionó la figura del femicidio, señalando como «llegamos al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre». En todo ello, afirmó, ha tenido la culpa el «feminismo radical», por distorsionar el concepto de igualdad mediante un lenguaje que busca instaurar lo que considera «privilegios» para las mujeres.
Sin duda, el lenguaje es un territorio donde el feminismo ha mostrado cómo el orden patriarcal habita y atraviesa nuestros cuerpos. A través del lenguaje se disputan y construyen los límites entre lo pensable y lo impensable, configurando un sistema social y político que no solo instaura un orden sino que, también, oculta las formas y estructuras de la violencia sobre las que se erige. «Todo lo que no es nombrado» —escribe Adrianne Rich— «lo que se disfraza con un nombre falso, lo que se ha hecho de difícil alcance y todo cuanto está enterrado en la memoria por haberse desvirtuado su significado con un lenguaje inadecuado o mentiroso, se convertirá no solamente en lo no dicho sino en lo inefable» (1983:235).
Precisamente, Audre Lorde señalaba cómo escribir no es un mero lujo para las mujeres, sino una necesidad vital. Para Lorde formulamos con palabras, en la escritura, nuestro afán de supervivencia y cambio. Para ello, nombramos lo que no tiene nombre, única manera de convertirlo en objeto de pensamiento y, con ello, abrir la posibilidad de la acción (2003:15). Se trata, siguiendo a la escritora Cristina Rivera Garza (2015), de una urgencia política para el pensamiento feminista, que reclama la creación de un lenguaje y una semántica que permita un campo de acción para quienes sufren las violencias del sistema. Ahí, donde el lenguaje subvierte y amplía los marcos de reconocimiento de nuestro pensamiento, el espacio político se ensancha y se transforma.
La palabra femicidio/feminicidio surge del pensamiento feminista para reconocer y visibilizar las violencias que marcan a los cuerpos de las mujeres. Si bien el término femicidio tiene un origen anglosajón, es indudable que su desarrollo —que ha llevado a la conformación del término feminicidio— así como la relevancia en la política actual, proviene del pensamiento en castellano y, especialmente, del pensamiento feminista latinoamericano (LAPORTA HERNÁNDEZ, 2015). Hoy, «pensar en español», indudablemente implica hacerlo dentro de los marcos expandidos por el pensamiento y la praxis feminista, que categorías como feminicidio hacen posible. Pero, también, pensar en español debe ser responder al discurso pronunciado en Davos utilizando el lenguaje construido en el territorio de la praxis y el pensamiento feministas, dispuesto a lograr la transformación radical de nuestro mundo «nada más, pero tampoco nada menos» (RIVERA GARZA, 2023).
El invencible verano de Liliana: conceptualizar, politizar, escribir.
Al escuchar las palabras de Javier Milei un texto preciso, me viene a la mente: el libro El invencible verano de Liliana de la mexicana Cristina Rivera Garza. Su escritura aborda la urgencia política de memoria, denuncia y justicia sobre las violencias hacia las mujeres. Una escritura que también aparece en otras obras de nuestro idioma como Chicas muertas de Selva Amada, Porque volvías cada verano y Donde no hago pie de Belén López Peiró o Cometierra de Dolores Reyes.
En El invencible verano de Liliana, Rivera Garza reconstruye el feminicidio de su hermana Liliana, en 1990, cuando contaba con solo 20 años. La escritora se centra en la reconstrucción de la memoria de Liliana, elaborando un archivo personal mediante documentos, pertenencias, entrevistas y recuerdos que se contraponen al archivo institucional sobre la investigación del crimen. La autora explora, así, los significados del lenguaje que contribuyen a naturalizar la violencia patriarcal y, también, el encuentro de las palabras que permiten reconocerla y actuar. El libro es, como la propia autora explica «una excavación en la vida de una mujer brillante y audaz que careció, como nosotros mismos, como todos los demás, del lenguaje necesario para identificar, denunciar y luchar contra la violencia sexista y el terrorismo de pareja que caracteriza las relaciones patriarcales» (RIVERA GARZA: 2024, contraportada).
El lenguaje establece los marcos de un contrato social especifico, de un orden patriarcal, político-sexual. Por tanto, el cuestionamiento y deconstrucción del lenguaje que produce dichos marcos, son fundamentales para el pensamiento feminista. Esto implica no solo cuestionar las posibilidades de pensarnos bajo un lenguaje que nos convierte en subjetividades silenciadas-invisibles bajo una falsa neutralidad-universalidad-colonialidad-heteronormatividad que oculta un sistema de opresiones. También consiste en conformar otras estructuras discursivas para pensar la realidad y construir una política diferente.
Fue precisamente ese silencio e invisibilidad, ese no ser esperadas por el lenguaje, el hecho que rodeó la ceremonia de obtención del premio Xavier Villaurrutia 2021 a Cristina Rivera Garza, justamente, por El invencible verano de Liliana. Felipe Garrido expresó su sorpresa al ver que la autora opacaba y relegaba en la novela, a un lugar «muy secundario», al feminicida de su hermana, «a pesar de su importancia en la trama». Para Garrido, los motivos del feminicida y su manera de «justificar su crimen», eran el verdadero eje de la narración. Ahí estaba, como ejemplo, toda la historia de la literatura «de la Biblia en adelante, seguramente también hacia atrás» para corroborarlo. O en otra perspectiva: resulta incomprensible que el lenguaje busque dar un marco de reconocimiento y, con ello, voz a la víctima. Cristina Rivera Garza estaba utilizando un lenguaje para presentar a un sujeto que, necesariamente, debe permanecer oculto, ya que invisibilizar a las mujeres contribuye a la justificación y legitimación de la violencia ejercida sobre nosotras.
En ¿De qué hablamos cuando hablamos de feminicidio? (2023) la escritora señala cómo los significados sociales creados por el lenguaje no cuestionan la violencia estructural que sustenta a los feminicidios. Estos crímenes representan el punto más álgido de un continuo de violencia contra las mujeres, presente en actos de la vida cotidiana y reforzado por los productos culturales, que glorifican el amor romántico, justifican el crimen pasional o identifican estas violencias como una forma de «castigo» hacia las mujeres que se apartan de los mandatos del género: por «habérselo buscado». Una narrativa que culpabiliza y revictimiza a las propias mujeres por la violencia que sufren. En España hemos podido ver, en los últimos juicios mediatizados, cómo abogados, jueces, periodistas y «comentaristas» cuestionan la conducta de las víctimas de violencia sexual, perpetuando marcos de impunidad. «Es muy difícil» —señala Rivera Garza— contar historias de feminicidio en el lenguaje patriarcal que no sólo tergiversa u oblitera la violencia de género, sino que […] también la produce» (2023).
Por ello, sostiene la escritora, la incorporación de la voz y la experiencia de las mujeres a nuestras narrativas no es meramente una cuestión temática, sino que «requiere la revisión radical de las narrativas patriarcales tanto legales y sociales como literarias» (2023). Escribir, entonces, no es lujo: es una urgencia política pues, como puede leerse en El invencible verano de Liliana, «uno nunca estás más inerme que cuando no tiene lenguaje» (2024: 42).
La consigna estipulada por Celia Amorós «conceptualizar es politizar» (2008) enmarca, precisamente, al feminismo como necesaria praxis. Para Amorós, conceptualizar consiste en «pasar de la anécdota a la categoría», es decir, dar nombre a las violencias sufridas, que no son casos aislados sino muestra de una estructura general. «Las narrativas feministas» —señala Rivera Garza— «han subrayado el carácter estructural y sistemático de esta violencia, dejando en claro que los asesinatos de mujeres […] son en realidad cuestiones estructurales de poder» (2023). Nombrar estas violencias es reconocerlas y disponerlas para su confrontación en la práctica política.
Y, para ello, «llamar a las cosas por su nombre requiere, a menudo de inventar nuevos nombres» (RIVERA GARZA, 2024: 52).
El pensamiento feminista nos ha dado «un lenguaje capaz de identificar factores de riesgo y momentos de peligro (2024: 51) que permiten visibilizar las violencias, Porque, en 1990 — apunta la autora— «ni Liliana ni los que la quisimos, tuvimos a nuestra disposición un lenguaje que nos permitiera identificar las señales de peligro.
Esa ceguera, que nunca fue voluntaria sino social, ha contribuido al asesinato de cientos de miles de mujeres en México y en el mundo» (2024:196). No fue hasta el año 2012 que se incluyó en el código penal mexicano la palabra feminicidio. Antes, a «los feminicidios que se cometieron» —escribe Rivera Garza—, «se les llamó crímenes de pasión.
Se le llamó andaba en malos pasos. Se le llamó ¿para que se viste así? Se le llamó una mujer siempre tiene que darse su lugar. Se le llamó algo debió haber hecho para acabar de esta forma. Se le llamó sus padres la descuidaron. Se le llamó la chica que tomó una mala decisión. Se le llamó, incluso, se lo merecía» (2024: 34). Visibilizarlo nos muestra cómo «la falta de lenguaje es apabullante», pero también, cómo «la falta de lenguaje nos maniata, nos sofoca, nos estrangula, nos dispara, nos desuella, nos cercena, nos condena (2024: 34).
…
El artículo completo está disponible en el número 123 de la Revista Ábaco.
Pincha en el botón inferior para adquirir la revista.