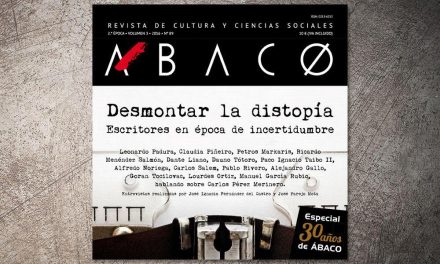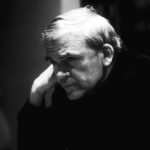Extracto del artículo publicado en el nº 122 de la Revista Ábaco
Pablo Huerga Melcón
Doctor en Filosofía
Universidad de Oviedo
La filosofía de la ciudad es una significativa sección del trabajo filosófico cotidiano. La ciudad es una idea filosófica, lo que significa que es un problema, que no sólo es un concepto geográfico o político. Su realidad ontológica es lo suficientemente compleja y esquiva, afecta a la vida de los seres humanos de tal modo y su presencia resulta tan recurrente, efectiva y ubicua, que podemos dar por sentado que se trata de una idea filosófica. Así ha sido tratada por muchos filósofos, pero también por historiadores, urbanistas, geógrafos y artistas. De hecho, puede decirse que la filosofía nace con las polis griegas. Hay muchas filosofías de la ciudad. Algunas de corte idealista, como la ciudad ideal de Platón, o la ciudad de Dios de San Agustín.
Hay también filosofías estructuralistas de la ciudad como la de Lefevbre, o ideas abstractas de ciudades «espirituales» como la telépolis de Echeverría. Hay incluso ciudades imposibles, como la que se encontró el centurión que buscaba la fuente de la inmortalidad en el cuento de Borges. Sin embargo, lo rural no se aviene tanto a un tratamiento filosófico. Parece como si lo rural fuera cosa propia de la sociología, de la economía política, o de la historia. Hay un trabajo de Juan Guillermo Gaviria Vélez, de la Universidad Pontificia titulado Lo rural como problema filosófico, que reconoce también que «en el tratamiento de lo rural por parte de la filosofía hay poco avance». Y es que lo rural ya se nos presenta de un modo que requiere forzar su sustantivación, transponerla, porque siempre usamos rural como adjetivo, un adjetivo que siempre supone lo que no es rural.
De hecho, incluso en el fragmentario relato de la Atlántida del Critias de Platón, al describir aquella gran ciudad, aparece lo rural integrado en ella. En el estado ideal platónico, en la Politeia, la ciudad ideal, pero también en Las Leyes, debía contemplarse la existencia de una clase de productores que vivirían en los extrarradios de las ciudades, produciendo lo necesario para el sostenimiento de la ciudad. La propia constitución ateniense de Clístenes se configura de modo que las zonas rurales quedan integradas en la ciudad. De tal modo lo son, que han dado lugar a uno de los conceptos más celebrados de la política, porque las zonas rurales de Atenas, sus pueblos, fueron llamados entonces demoi, y el sistema político implantado en Atenas llegó a llamarse en tiempos de Heródoto, «democracia», es decir, el poder de los demoi áticos. Un demos es un municipio, un barrio, una población, tiene su propia asamblea y toma decisiones. Los demoi daban nombre a cada ciudadano. En tiempos de Clístenes había 139 demoi. Todavía al estallar la Guerra del Peloponeso, recuerda Tucídides que la mayoría de los atenienses nacían y se criaban como campesinos, y tenían sus casas en los distritos rurales del Ática. El acoso de los espartanos a las granjas atenienses generó un movimiento demográfico del campo a la ciudad, un sentimiento de pérdida que quedó recogido en las obras de Aristófanes. La propia economía ateniense era «inexpugnablemente» rural en su base y cundía el ideal del granjero autosuficiente. Parece que lo rural no puedo ser objeto de un tratamiento filosófico al margen de la filosofía de la ciudad.
LO RURAL EN EL SISTEMA URBANO
II
Partiré de la tesis de autores clásicos como Bertrand Hervieu en su libro Los campos del futuro, de 1993, o Jaime Izquierdo Vallina, en su obra, Asturias, región agropolitana, de 2009, según la cual no cabe aplicar a la idea de lo rural una esencia separada de lo urbano. La distinción entre lo rural y lo urbano es aparente, empírica y difusa y, sobre todo, confusa. Separar el campo de la ciudad, lo urbano y lo rural, en términos esencialistas responde a un prejuicio de tipo metafísico de estirpe rousseauniana, en el que lo rural entraría dentro de «lo» natural, frente al mundo de la ciudad entendido como lo civilizado, lo cultural, etc. Un tratamiento idílico del campo que tiene hondas raíces ya en los Trabajos y los días de Hesíodo, o en aquellos versos de Virgilio en las Églogas, o la vida pastoril que añoraba Don Quijote cuando derrotado vuelve de Barcino tratando de convencer a Sancho de refugiarse en esa Arcadia perdida y soñada por los poetas bucólicos. Por supuesto, ese mundo rural que añora don Quijote es un mundo asilvestrado, más parecido a su retiro en Sierra Morena que a su real episodio con los pueblos en guerra de la historia del rebuzno. Y es que para una perspectiva rousseauniana estos pueblerinos estarían ya demasiado envilecidos, civilizados, desnaturalizados ¡mira que enfadarse por un rebuzno! El prejuicio rousseauniano mira al pueblo como antesala de la vida silvestre, estorbo menor, donde todavía se puede atisbar lo auténtico, algo que la ciudad, escenario del fingimiento, ha perdido del todo. Pero no tiene ningún sentido atribuir a los habitantes de los pueblos una condición de no ciudadanos por el hecho de no vivir en ciudades. ¿Cuándo una población deja de ser pueblo para ser ciudad? El disputado voto del señor Cayo tenía todo el sentido. La democracia, desde los tiempos de Solón y Clístenes era el poder de las circunscripciones rurales y urbanas, de los barrios.
El enfoque rousseauniano nos pone ante una transposición gnoseológica entre la etnología y la sociología. La división entre campo y ciudad es una división de orden sociológico y geográfico, demográfico, pero no es una división de orden étnico. La etnología es la ciencia que estudia las sociedades preurbanas, neolíticas, lo que Morgan catalogaba como sociedades bárbaras, tal y como demostró ampliamente Gustavo Bueno en su tratado Etnología y utopía, y como ponen de manifiesto los diferentes desarrollos de los estudios etnográficos. Nada más absurdo que acercarse al campo, a los pueblos, con afán etnográfico, como el antropólogo inocente que se interna en un poblado africano esperando encontrar modos de vida misteriosos que los aldeanos representan para él porque les trae beneficios económicos.
Y no porque en los pueblos no se atesoren técnicas y procedimientos productivos extraordinarios, tesoros etnográficos que deben ser conservados, como ha hecho de un modo sorprendente y magistral Eugenio Monesma, con su extraordinaria serie de documentales, porque todas estas técnicas productivas han sido la base y el fundamento de los desarrollos tecnológicos e industriales que actualmente regulan los procesos de producción.
Es decir, que estas técnicas no se han conservado por su carácter de curiosidad etnográfica sino porque generaban hasta «ayer» mismo, excedentes productivos y contribuían al intercambio comercial, eran ya industrias aunque estuvieran situadas en el modo eotécnico, para decirlo con Mumford, un modo que hunde sus raíces en el neolítico pero que prefiguró y acompañó al nacimiento de las ciudades, al desarrollo de los imperios, a la revolución científica y a la propia revolución industrial.
Y si estas técnicas tienen interés etnográfico ello se debe, principalmente, a que ya han sido abandonadas, no porque ya no haya población en los pueblos, sino porque el desarrollo tecnológico y productivo ha conducido a todos los artesanos a abandonarlas por razones económicas indiscutibles. Los ladrillos con los que se construyeron los edificios de las grandes ciudades eran fabricados a mano hasta no hace muchos años en las tejeras de los pueblos.
De hecho, Monesma ha podido documentar una impresionante variedad de procedimientos productivos y constructivos basados en el trabajo manual con los mismos protagonistas que han practicado esas formas de producción. Pero los artesanos siempre introducen, como se puede comprobar en esos documentales, cualquier innovación que les pueda ser eficaz desde el punto de vista de la economía de medios y de trabajo. Creo que utilizar la expresión tan común de «museos etnográficos» ya puede estar acarreando esta confusión hacia la etnología, el neolítico y la concepción de lo rural como lo pre-urbano o natural.
III
Lo rural, la vida del campo, la entendemos como una parte consustancial de la vida urbana. Podríamos decir que sólo se puede hablar del mundo rural si hay ciudades. Ciudad y pueblo son dos entidades dialécticamente conectadas. Son las ciudades las que configuran el ámbito de lo rural como aquello que siendo fruto de la ciudad se distingue de ella.
Puede resultar confusa la teoría sobre el origen de las ciudades como confluencia de sociedades tribales anteriores, como propone Gordon Childe o incluso Lewis Morgan, al hablar de las tribus de los iroqueses; tesis seguida por Bueno en su mítico artículo de Ábaco, porque se puede entender que al dar lugar a la ciudad esas tribus preurbanas simplemente desaparecen, o se separan de la ciudad. La realidad es que la ciudad resultante de esa confluencia no es solo un espacio amurallado, sino que es un nuevo sistema más abstracto, un centro para esas sociedades tribales preurbanas que por mediación de la ciudad se transforman en una parte de ella, como los demoi de Atenas, reordenadas como parte atributiva de la ciudad.
La aparición de las ciudades es un hecho acaecido a partir de sociedades preurbanas que se reorganizan de tal manera que en medio de esa transformación dejan de ser sociedades preurbanas para ser entorno rural de la ciudad. Se trata de una reorganización del territorio que supone la aparición de los estados, las sociedades políticas. El paso de la barbarie a la civilización en términos de Lewis Morgan supone una reorganización del territorio y de las poblaciones preurbanas, al configurarse en torno a centros donde la división del trabajo y la complejidad organizativa establecen una separación de grado entre zonas de producción agrícola y ganadera y zonas de producción artesanal, gremios, mercados, que deben ser abastecidos y conforman lo que tradicionalmente entendemos por ciudades. De hecho, el núcleo de lo urbano, de las ciudades en sentido histórico, habría que situarlo seguramente en el mercado, como entorno central al que acuden los habitantes de las aldeas a intercambiar productos.
Los estados se configuran como ciudades y federaciones de ciudades, siempre que una de ellas adquiera, por así decir, capacidad para hacer girar a su alrededor al resto. De hecho, Atenas, Roma, Constantinopla, son ejemplos de ciudades imperiales. Dice Engels que en la organización del territorio entre las tribus de los iroqueses quedaban espacios neutrales, donde se producían los intercambios comerciales,. Las ciudades, y las sociedades políticas, tienden precisamente a agotar todo el territorio disponible, a apropiárselo de manera que, con el tiempo, entre los estados no queda ningún «hueco», por así decir. Hoy en día, es imposible concebir ningún territorio en la tierra que no pertenezca a algún estado, ni siquiera la Antártida, cuyo territorio está totalmente regulado por el sistema del Tratado Antártico desde 1959, y si no está estructurada como territorio estatal es sencillamente porque sus temperaturas hacen inviable la vida humana allí, aunque hay reivindicaciones, como la de Argentina.
IV
Si observamos la distribución de la población en un estado como España resulta evidente cómo se van conglomerando los habitantes en las ciudades. Delgado, en su libro, La España vacía, toma la imagen de España que se obtiene fotografiando desde el espacio, en la noche, nuestro territorio. Esa imagen transmite, en efecto, la impresión de vacío que le sugieren las tierras rurales de España. No obstante, es interesante observar un mapa tridimensional de la densidad de población en España como el que ofrece Terence Fosstodon.
En este mapa se aprecia claramente la imagen de su organización territorial. Podríamos hacer una analogía con los castells. Un castell es una estructura configurada por cuerpos humanos que se eleva hasta lo más alto, sostenida por una masa de cuerpos que apuntalan y descargan la gravedad provocada por la torre manteniendo el equilibrio, esa base que llaman la pinya. La piña que se va distribuyendo en círculos concéntricos sostiene y apuntala el tronco y actúa como cojín humano para amortiguar los impactos en caso de caída. Un castell es un sistema de cuerpos, del mismo modo que la ciudad y el campo conforman un sistema territorial urbano. La estructura rural sostiene la estructura urbana que se estrecha y se alza en medio del alfoz. Alfoz es la expresión que mejor recoge esa idea de dependencia dialéctica entre el campo y la ciudad, dos partes de un todo atributivo que es el municipio o la ciudad. Esa comunidad de villa y tierra, como se denominaba en la edad media, muestra precisamente la organización territorial del campo y la ciudad como partes de un todo urbano. Lo rural es ni más ni menos que la base, el cimiento, la piña en la que se yergue la ciudad.
Así pues, no cabe hablar de la existencia de lo rural antes de lo urbano. Existiría materialmente, en la forma de asentamientos preurbanos, tribales, pero es el fenómeno urbano, la aparición de la ciudad, el que transforma ese espacio tribal preurbano en el soporte sistemático de la ciudad, en el entorno rural. En el sistema urbano lo rural es su base, pero antes de la ciudad el modo de vida rural se aprecia, sin duda, porque mantiene con él una apariencia parecida, aunque su función se ha transformado. El mundo preurbano, es también un mundo prerrural, entre otras cosas porque ese mundo preurbano y prerrural no puede por sí mismo generar los excedentes necesarios para dar lugar a una ciudad, y ese es su dialelo.
De hecho, situamos en el origen mismo de los estados la aparición de un fenómeno arquitectónico extraordinario y nuevo: las torres. La torre de Babel, la primera documentada, era un zigurat para mirar las estrellas, las pirámides de Egipto, el faro de Alejandría, incluso configuraciones que aprovechan la disposición del terreno, como las acrópolis (cimadevilla) de las ciudades griegas, la más célebre de las cuales será la de Atenas, por ejemplo, que viene a ser lo mismo. Las basílicas, los coliseos, las iglesias y las catedrales, las innumerables torres de vigilancia, incluso las torres inclinadas, han delimitado y afirmado la existencia del sistema urbano, de los estados. Allí donde hay torres hay un estado. Esas torres que regulaban el tiempo, analizadas por Benjamín Coriat en su mítico libro, El taller y el cronómetro.
Torres eotécnicas como aquella desde la que escuchaba en su lectura Quevedo el susurro de los muertos, símbolo de la especulación más depurada (la torre de marfil), fuente de toda la filosofía idealista; torres paleotécnicas, que suben al cielo para horadar las entrañas de la tierra, los casilletes que siembran el territorio rural de las montañas asturianas y que transformaron en su día fugazmente aldeas en ciudades, fuente y alimento de todas las filosofías materialistas. Si Montaigne se recluyó en una torre, yo he visto a otros filósofos adentrarse en las entrañas de la tierra y gritar contra la reconversión industrial; una reconversión diseñada desde altas torres financieras, neotécnicas, esas que crecen en Madrid. No es extraño que Alex de la Iglesia haya encontrado en ellas el lugar del nacimiento del anticristo.
El artículo completo está disponible en el número 122 de la Revista Ábaco.
Pincha en el botón inferior para adquirir la revista.