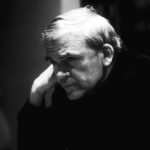FOTO: Jan Vermeer. Dama al virginal. 1672-73. (Fragmento) Óleo sobre lienzo. The National Gallery (Londres). Fuente: Wikipedia.
➔ Extracto del artículo publicado en el nº 122 de la Revista Ábaco
Laura Mondéjar-Muñoz
Profesora en el Área de Expresión Musical-Plástica
CEU Cardenal Spínola (Sevilla)
LA INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO
En su ensayo El pintor de la vida moderna, Charles Baudelaire abordó la importancia que ha tenido la modernidad en el arte, a la par que destacaba la necesidad de los artistas por reflejar el alma de la vida contemporánea mediante el arte pictórico y la literatura. Asimismo, Baudelaire enfatizó la belleza particular de la época actual –en referencia al año 1863, fecha de publicación de la obra mencionada– y, además, sugirió a los artistas que se alejasen de la veneración a la tradición para buscar, por tanto, la originalidad de representación de las vivencias urbanas y sociales. El autor describe a un solitario creador, que, con gran imaginación, pretende plasmar lo que él denomina «modernidad», pero separando el concepto poético de lo histórico y extrayendo lo eterno de lo transitorio. Se incide en la usual tendencia de los artistas por engalanar a sus personajes pictóricos con vestimentas antiguas, aunque en exposiciones modernas, aspecto que refleja la constante búsqueda de una conexión entre la tradición y el presente. De la misma manera, induce a la observación de la vida contemporánea. Con esta tesis, el literato francés valora la originalidad de la creación artística y recalca la imperiosa necesidad de evocar la vida y la belleza particular de su época actual.
Años después, en Los viejos cornudos del arte moderno (1956), Dalí mostró su visión crítica –aunque también irónica y provocativa– sobre cuestiones vinculantes al arte moderno. El autor aludía a la veracidad en la creación artística, recalcando la imperante necesidad del artista por sorprender a la audiencia a través de lo auténtico, la conmoción y la crudeza de lo real. Dalí también rechazaba la tendencia hacia lo incierto y el escepticismo característico del arte contemporáneo, según su parecer. Aunque aboga sobre todo por la claridad y la fundamentación de la expresión artística, reflexiona igualmente sobre el concepto de belleza en la Historia del arte –partiendo del Renacimiento hasta la modernidad–, analizando la evolución de la estética y las narrativas artísticas. En cualquier caso, Dalí apunta una dicotomía en la percepción de lo bello, para quien, poco a poco, los artistas sucumbieron a una nueva forma de concebir la belleza, antaño no calificada como tal, «y junto a la cual la belleza clásica se convertía de repente en cursilería» (DALÍ, 1956, p.31). Esta mirada será desarrollada a partir del ecuador del siglo XX gracias a movimientos vanguardistas que buscan la deconstrucción de lo bello o, dicho de otra manera, prácticas artísticas que rompen con el arte anterior, independientemente de que su objetivo fuese aplicar la modernidad dictada por el autor. De igual manera, se aprecia la ironía en las palabras de Dalí al acentuar la racionalidad con la que el arte clásico ha establecido los fundamentos del arte.
La intención de unificar el contenido de ambas lecturas a través de la elección de dos obras pictóricas considerablemente espaciadas en el tiempo surge, precisamente, del planteamiento establecido por Baudelaire sobre la mirada a la tradición, pero también de la búsqueda de la esencia moderna y la verdad fiel por parte del artista, característica que se da en la obra de Henri Matisse escogida, tal y como se expondrá en las siguientes líneas. En este sentido, la visión de los pintores como nexo intertextual se sitúa en torno a la música y, específicamente, un instrumento de teclado: un virginal inglés, por parte de Vermeer, y un moderno piano francés procedente del pincel de Matisse.
VERMEER, PINTOR DE TECLADOS
Las escenas de jóvenes al teclado retratadas por Jan Vermeer rebosan inocencia e intimismo. Principalmente, esto se debe a que los personajes femeninos generalmente se hallan practicando de un modo casual, evadiendo la concentración que la práctica instrumental requiere y mirando hacia el espectador. Y, es que, en efecto, las tañedoras de Vermeer son representadas mientras posan para el artista y al margen de la acción musical. Estos rasgos se aprecian en sus pinturas Mujer joven sentada ante el virginal (1670) y Mujer sentada al virginal (1672), pero, de forma significativa, en su Dama al virginal (1672-73), pintura en la que, en esta ocasión, la intérprete se sitúa de pie, haciendo uso de una posición escasamente natural para la práctica musical de teclado.
En lo tocante a la citada obra del pintor holandés, claramente se aprecia el guiño grecorromano realizado por su autor en la representación del cupido con su arco que decora la acomodada estancia1. De este modo, aunque el teclado y la tañedora no reflejen, a priori, aspectos vinculantes a la modernidad y la tradición, sí que se consideran aspectos organológicos, técnicos o posturales. Sin ahondar en cuestiones descriptivas e improcedentes, es necesario establecer escuetos apuntes, como es la postura de pie de la intérprete ante el virginal2 y, lo más importante, su pasividad musical. En referencia a la primera cuestión, cabe mencionar que todo instrumento de tecla se toca habitualmente sobre un asiento; respecto al último dato, era habitual que la persona retratada –normalmente acomodada en el plano económico– fuese instruida en el arte de la música o las artes en general, pero con la mera intención de colmar su tiempo de ocio, es decir, huyendo de toda profesionalización ligada al ámbito masculino (MONDÉJAR, 2019). Así pues, Jan Vermeer, artista previsible, aborda su modernidad mediante la recreación de una escena actual a su tiempo: la idealización de su tañedora, iluminada con ampulosidad y lujo, pero sin perder la vista en la cultura clásica y sus iconos.
Como refiere Baudelaire, «para el croquis de costumbres, la representación de la vida burguesa y los espectáculos de la moda, el medio expeditivo y menos costoso es evidentemente el mejor» (1995, p.91). Y es aquí donde reside el segundo quid de la cuestión, relativo a la conexión de las ideas de Dalí y Baudelaire con La lección de música, una pintura fauvista que, aparentemente inofensiva en intención, posee más potencia sociocultural, si cabe, que el propio estilo artístico. No se ha de olvidar tampoco el concepto de fugacidad anexo al arte de la modernidad. Según suscribe García (2011), Baudelaire no estaba en lo correcto con su planteamiento, pues «no hay ningún pintor de la vida moderna, porque la pintura ya no puede ser testigo de esta rapidez de paso del espectador y se queda ahí […] esperando que la miren» (p. 69).
En esta misma línea, Godoy (2008) expresa esta fugacidad que Baudelaire confiere al concepto de modernidad en el escenario de la vida urbana y social, algo que, sin duda, se irradia en discursos artísticos actuales, como son los estudios de género o la otredad.
LAS LECCIONES DE MATISSE
En 1916, Henri Matisse presentó su Lección de piano. En esta pintura, el artista francés representó a un joven tocando un piano de cola y del que apenas se aprecia una tez de rasgos cubistas. Un año después, en 1917, Matisse elaboró una segunda lección pianística que difería de su primera principalmente en el número de personajes que componen la escena y a través de la cual incidía nuevamente en la cuestión del aprendizaje del instrumento a manos de su hijo Pierre3, a pesar de la leve modificación de su título a La lección de música. La escena retrata la pedagogía pianística, implícita con fuerza en el título de la pintura y en el marco de una escena doméstica, ya que, aparentemente, el joven pianista se encuentra acompañado por su familia. Así, las facciones de concentración en el niño insinúan que se encuentra practicando de manera activa, hecho que queda muy lejano de las tecladistas de Vermeer que miraban intensamente al espectador, ajenas a la acción musical. Al fondo de la sala, se distingue una ventana abierta que permite divisar el contorno de un joven sentado en una mecedora. También se advierte una fuente sobre la que se posa una escultura yacente y de esencia cubista.
El artículo completo está disponible en el número 122 de la Revista Ábaco.
Pincha en el botón inferior para adquirir la revista.