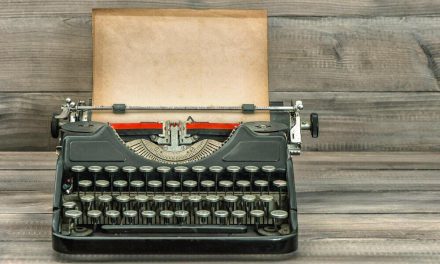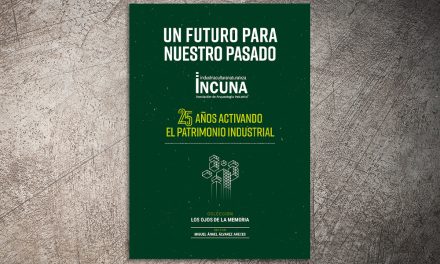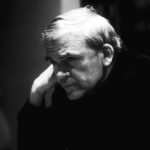IMAGEN: Freepik
➔ Extracto del artículo publicado en el nº 123 de la Revista Ábaco
Marcela Croce
Catedrática de Problemas de Literatura Latinoamericana
Profesora, Universidad de Buenos Aires (Argentina)
A fuerza de repetición, ciertas frases altisonantes pretenden alcanzar estatura de principios. El hábito mental de la pereza contribuye a las ínfulas impositivas del sonsonete en cuestión. He dispuesto socavar uno de esos enunciados lesivos: el que sostiene que no se puede escribir teoría en español, como si la lengua adoleciera de una limitación tan evidente que no ameritara demostración alguna de semejante ineptitud. Acaso no sea excesivo suponer que el desprecio ufano por parte de numerosos hispanohablantes arranca en la fascinación hacia el abstract en inglés, por cuyo intermedio se presumen destinados a un reconocimiento que pareciera escatimarles la lengua propia. Celebrar la imposición de dicho requisito con afán axiomático es síntoma inicial de confianza en la lingua franca como salvoconducto para la ansiada universalidad de sus intervenciones.
Acudo a un caso singular que desacredita tan oronda superstición sobre el papel de la lengua castellana en el pensamiento. Se trata del ejemplo que provee Literary Currents in Hispanic America de Pedro Henríquez Ureña, editado en 1945 con el sello de Harvard University Press. El recorrido de varios siglos que cubre el volumen es resultado de la serie de conferencias Charles Eliot Norton que por primera vez tenían un representante latinoamericano (Henríquez Ureña sumaba a su nacimiento en Santo Domingo el paso por Cuba, la participación en el Ateneo de México en los primeros decenios del siglo XX y la extensa permanencia en la Argentina entre las décadas del 20 y del 40, donde murió). El catedrático instruía mediante una panorámica erudita a un público norteamericano para el que los nombres, los fenómenos, los lugares involucrados eran novedosos. A las fundaciones de corte hispano se agregaban los listados de palabras taínas (maní, canoa), los nombres en náhuatl de pronunciación casi inconcebible como Ixtlilxóchitl y la musicalidad de términos como Coricancha, Tahuantisuyo o Atahualpa (hoy Tawantisuyo y Atawallpa) para ilustrar las pervivencias aborígenes en territorios de colonización temprana como el Caribe y en los grandes virreinatos que fueron México (Nueva España) y Perú. Poner a disposición un texto en inglés era concederle entonces a la comunidad de Harvard una aproximación que simplificaba el acceso; en vez de tratarse de una voluntad expansiva del conferencista, apenas si accedía a un recurso ineludible para que quienes desconocían el español lograran sumergirse en la cultura americana al sur del Río Bravo. El plurilingüismo del filólogo era ventaja evidente sobre el monolingüismo (relativo o absoluto; imposible reconstruirlo a ochenta años de distancia) de alumnos y profesores de la universidad prestigiosa. Su voluntad no era prodigar un tratado sino apenas ofrecer un manual, cuya notoria eficacia recomendó traducirlo cinco años más tarde al castellano en que había sido concebido. Por añadidura, Las corrientes literarias en la América hispánica, en versión de Joaquín Díez-Canedo, pasó a integrar el catálogo de la Biblioteca Americana del Fondo de Cultura Económica, creada y dirigida brevemente por Henríquez Ureña, y luego publicada en su homenaje. El libro en español abarrota las bibliografías de cátedras y es cita irrenunciable en artículos especializados; su avatar en inglés, pese al paradójico carácter «original», es mucho menos frecuentado y apenas si reviste ante todo el valor arqueológico de documentar el ingreso de los estudios sistemáticos sobre cultura latinoamericana en la academia de Estados Unidos. En rigor: estar escrito en inglés no favoreció su circulación ni produjo consecuencias notables; a la publicación mexicana, al contrario, se le imputa el carácter de volumen insoslayable.
Acabo de señalar que Las corrientes literarias… rechazó la forma del tratado. A la evidente elección del autor de esquivar el perfil extremadamente especializado —lo que hubiera dificultado intercalar consideraciones sobre artes plásticas, música y filosofía en el tramado de un texto de crítica literaria— se añade una particularidad que José Gaos adjudicó a la producción del pensamiento en español. El intelectual emigrado comprendió no solamente que su lengua materna era dúctil para la filosofía (y la urgencia de la situación vital exigía ratificarlo) sino, además, que no había distancia epistemológica entre lo que se escribía en la península y lo que surgía del otro lado del Atlántico. Sí la había, en cambio, entre los textos en español y aquellos que correspondían a una tradición más sistemática que se remontaba a Aristóteles —cuya llegada a Europa es precisamente obra de los árabes y se produjo atravesando el sector ibérico, dicho sea de paso—1 y registraba sus puntos sobresalientes en la Ética de Spinoza, la Crítica de la razón pura de Kant y la Lógica de Hegel. El corolario de su comprobación fue que en la lengua española la filosofía no operaba en la forma compacta de esos títulos que tributan todavía al latín o se recuestan en las ventajas de una lengua aglutinante como el alemán, sino con la libertad discursiva que compete al ensayo. El pensamiento en español prescinde de las apelaciones a lo sublime y de los escollos metafísicos para derivar en el gesto más humanista que impregna obras y títulos como los Motivos de Proteo de José Enrique Rodó o Del sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno.
Tales antecedentes avalan aquello que procuro defender: no solamente la plasticidad del español para la producción teórica sino también la reivindicación de un papel que le ha sido arrebatado en la enunciación de ideas. La inclinación más expresiva que exacta de la lengua castellana confiere un perfil creativo a sus enunciados, que en lugar de expandirse en tesis enjundiosas prefiere el acierto de una hipótesis estimulante. En un texto ficcional, que adicionalmente desafía las reglas del género para elaborar un policial de irreductible verosimilitud tensa, Borges estableció que las hipótesis no tienen más obligación que la de ser interesantes. Sería lícito exigir de la teoría, entendida como agremiación de hipótesis, menos el rigor de los postulados que la proliferación de ideas virtuales.
Si para la exactitud resulta más propicia una lengua empecinadamente lógica (y las ambigüedades que alimenta el inglés, cuya concisión extrema abusa de preposiciones para alterar el significado de los verbos, vuelve resbalosa su utilidad en este punto), las hipótesis reclaman formulaciones más afines a la profusa sinonimia del castellano.
Recurro a la etimología sin voluntad de esgrimirla como argumento de autoridad —eso supondría que los términos se mantienen indemnes a lo largo de las épocas—, apenas como indicio de una voluntad primitiva: la teoría contiene el verbo griego relativo a la visión (ὁράω) y convida a una mirada introspectiva. ¿Quién que mire hacia adentro no lo hace con su propia lengua? Y entonces, ¿por qué la introspección de los hispanohablantes requeriría otro soporte que el español?
Durante los cuarenta años que transcurrieron desde la muerte de Ángel Rama no faltaron quienes se preguntaran qué éxito habrían podido obtener sus postulados si no hubieran circulado casi exclusivamente en la lengua nativa del autor uruguayo. El carácter contrafáctico anula cualquier análisis para derivarlo al plano especulativo, pero es la sugerencia misma la que irrita. ¿Por qué sería deseable que los estudios latinoamericanos se produjeran en inglés? ¿Cuál sería el mérito de escribir en una lengua que requeriría a cada paso la ortopedia vistosa de las itálicas; o bien inserciones que, como deslizó alguna vez Umberto Eco (2013) para vulnerar las traducciones que fracasaban en hallar equivalencias sintéticas, incurrieran en la derrota de la aclaración a la que atribuía una condición pedestre (acaso por la posición de nota al pie que la cobija)?
Si opté por la forma ensayística, aquella que defendía Gaos y que practicaba Henríquez Ureña, la misma que escogió Rama en sus intervenciones, es porque la circunstancia de pensar en español temas latinoamericanos me parece tan evidente que no requiere una argumentación estricta. Merece, en cambio, un enfrentamiento discursivo que deplore los usos propios del colonialismo intelectual. Sería facilista encararse en este momento con las pretensiones del ya alicaído poscolonialismo académico, que además de bastante vapuleado ha sufrido la embestida (en parte resultado de cierta autocrítica de sus cultores) del decolonialismo. En lugar de un juego de prefijos que no consigue distinguir períodos e insiste en superposiciones, que afilia detrás de semejantes condensaciones lingüísticas nombres que en ocasiones se repiten, reclamo un ensayismo en el que la claridad de los posicionamientos y las demarcaciones quede asistida por una retórica congruente. Denunciar prácticas aberrantes de sujeción y exterminio en el tono neutro del paper es un sinsentido además de una ofensa; redactar en lingua franca el memorial de agravios de una historia que transcurre en lenguas que por comodidad y simplificación llamamos «latinoamericanas» no es una garantía de equilibrio sino un modo del desapasionamiento, la pura conversión de un drama vital en objeto de estudio que trueca la demostración convincente por la mostración superflua de la vitrina exótica. Arturo Andrés Roig conjuraba esa reducción del oprobio a la Wunderkammer apelando a la «aventura» del pensamiento latinoamericano, que exigía la inserción en la historia sin renunciar a los devaneos de la utopía en la que tan pródigas fueron estas tierras. (A fin de no degenerar en mi propósito evito enfrascarme en el modelo que el Caribe le proveyó a Moro para el libro que funda una fantasía memorable a la vez que un género discursivo, y concentro el señalamiento en la línea que conduce las «ciudades-hospital» de Vasco de Quiroga a La utopía de América de Henríquez Ureña).
En mi empeño de rehabilitar a la lengua castellana del descastamiento que se le ha deparado convoco el dato irrebatible de la multitud de conceptos creados para asomarse a aquel sector con el que me identifico, precavida frente a cualquier esencialismo autocomplaciente. La transculturación, por caso, fue el modo en que Fernando Ortiz se rehusó a admitir que los fenómenos de cruce cultural y mestizaje poblacional debieran reducirse a la condición privativa de la aculturación que tanto éxito cosechaba en la antropología en lengua inglesa.2 Rama retomó el término pero le asignó mayor especificidad en Transculturación narrativa en América Latina (1982), texto en el que arriesgó que la obra de José María Arguedas cumplía tal proceso incluso en el plano sintáctico, combinando el empleo del español con el ordenamiento oracional del quechua.
…
El artículo completo está disponible en el número 123 de la Revista Ábaco.
Pincha en el botón inferior para adquirir la revista.