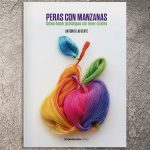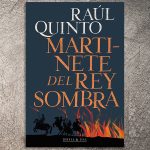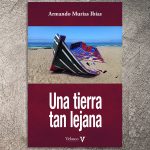Extracto del artículo publicado en el nº 122 de la Revista Ábaco
David Porcel Dieste
Profesor de Filosofía
Profesor de Filosofía del IES de Miralbueno (Zaragoza)
Los mitos son historias que todos necesitamos alguna vez en la vida. Los humanos no podemos vivir sin mitos. Nos rodeamos de ellos; los inventamos mientras otros los sueñan; nos los contamos los unos a los otros con la esperanza de que algo nos enseñen; y nos hagan sentir, si cabe, más próximos de lo que ya estábamos. Este artículo es una breve historia sobre uno de los relatos más leídos y comentados que se han escrito nunca, sobre uno de los grandes mitos generadores de tradición, palabras, y gestos. Nos referimos a la historia de Adán y Eva que encontramos en los primeros capítulos del Génesis, concretamente, a ese momento de transgresión por el que fueron expulsados ¿para siempre? del paraíso y llevados a tierra de nadie. Contada al comienzo del Génesis, la historia del primer hombre y de la primera mujer ha conformado algunas de las visiones antropológicas más importantes de nuestra tradición y, tras miles años de historia, sigue cautivando a millones de lectores: «Un jardín mágico; un hombre y una mujer desnudos que son traídos al mundo como ningún otro ser humano ha sido traído al mundo nunca; unos individuos que saben hablar y comportarse sin pasar por la prolongada infancia que constituye la marca de identificación de nuestra especie; una misteriosa advertencia sobre la muerte que ninguna criatura recién creada como ellos habría sido capaz de entender; una serpiente que habla; un árbol que da el conocimiento del bien y del mal; otro árbol que da la vida eterna; unos guardianes sobrenaturales que blanden espadas flamantes».
Sobre el mito se han planteado múltiples y fascinantes interrogantes, pero quizá ninguno tan enigmático como el que ha conmovido a pensadores tan influyentes de nuestra historia como san Agustín, Kant, Sartre o Nietzsche: «¿Por qué Dios prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal a los primeros hombres?» «¿Por qué la insólita prohibición divina?» Esta prohibición, pronunciada cuando Dios ya había conformado el mundo conocido en seis días y descansado el séptimo día, situará a los primeros hombres, hechos de barro y colocados en el jardín de Edén, en el comienzo de la historia. Considerando este gran interrogante como punto de partida, veremos, en una primera parte, algunas de las respuestas más influyentes que han dado autores de nuestra tradición como san Pablo, Teófilo, san Agustín, o el filósofo ilustrado Immanuel Kant, quien trata del asunto en su ilustrador texto «Probable inicio de la historia humana». Agrupadas bajo lo que llamamos «paradigma de la autoridad», todas ellas interpretan el sentido de la prohibición como un acto de autoridad divina y sitúan en el centro del relato la relación de poder entre el Creador –en su papel de legislador y padre– y las criaturas –en el de desobedientes o emancipadas–, conformándose así el legado judeocristiano del castigo y la caída.
En una segunda parte, veremos sin embargo que esta interpretación predominante del mito bíblico que recrea la historia de cómo los primeros hombres llegaron a desobedecer al Dios padre llega a ensombrecer aspectos del mito que nos parecen cruciales para una comprensión de la condición humana. Proyectado bajo una luz distinta, los personajes protagonistas en la trama tradicional –Dios, Adán, Eva, la serpiente parlante– quedan desplazados por un actor que cobra ahora una significación muy especial: el fruto mágico del árbol del conocimiento. Desde este nuevo prisma la cuestión decisiva no es por qué Dios prohibió a los primeros hombres comer del árbol sagrado, sino por qué fue precisamente el fruto lo prohibido. Esta otra perspectiva, enmarcada en lo que llamamos «paradigma de la transformación», se desentiende del vínculo de autoridad que une a Dios y sus criaturas, atribuyendo, en su lugar, una centralidad indiscutible en el relato al alimento transformador, y fijándose en las consecuencias que tiene para los primeros hombres la ingesta fatídica. Es un punto de vista totalmente diferente por el que la historia no cabe leerla como una historia moral de desobediencia y castigo, sino como una historia amorosa de un padre que no logró insuflar suficiente confianza en sus criaturas para evitar que mordieran de un alimento que, por lo visto, convenía que permaneciera intocado. El hecho decisivo no es la desobediencia sino la ingesta. Al fin y al cabo, por esta «se les abrieron los ojos» encontrándose los primeros hombres con el bien y el mal.
LA PROHIBICIÓN COMO ALIANZA ENTRE DIOS Y LOS HOMBRES
Si en el capítulo primero del Génesis se recrea la creación del mundo, en los capítulos segundo y tercero los narradores quieren expresar lo más importante: el primer alejamiento del hombre respecto a Dios. Como señala Stephen Greenblatt en su magnífico estudio Ascenso y caída de Adán y Eva, mientras que en el capítulo I, referido a la metafísica de la creación, Dios hace «al hombre a imagen suya», siendo este una especie de holotipo indefinido e inconcreto, en el capítulo segundo esa vaguedad desaparece y entran en escena dos personajes humanos primordiales diferenciados que van a empezar a hacer historia: el hombre formado de polvo de la tierra y la mujer hecha a partir de la costilla del hombre, con sus nombres y su capacidad para nombrar cuanto les rodea. Desde ahora, «para comprender la verdadera naturaleza de nuestra especie, insiste el Génesis, lo que se necesita no es ya examinar un espécimen tipo, sino más bien contemplar a los primeros humanos en acción. Debemos observar su relación, analizar sus decisiones, seguir sus respectivas trayectorias y sopesar su historia. Pues no es la naturaleza biológica de los humanos lo que determinó su historia, sino que fue su historia –las decisiones que tomaron y las consecuencias de esas decisiones– la que determinó su naturaleza». Y es el caso que Adán –barro en hebreo es ‘adama’– es colocado en el jardín de Edén, siendo Eva creada de su costilla para que no esté solo y puedan juntos cuidar y disfrutar de la idílica residencia: «cuando el Señor Dios hizo la tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia a la tierra, ni había hombre que cultivase el campo y sacase un manantial de la tierra para regar la superficie del campo (…) e hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer; además, el árbol de la vida en mitad del parque y el árbol de conocer el bien y el mal».
El jardín representa las delicias divinas y está situado en Edén –palabra que es similar a la hebrea eden, que significa ‘placer’–, que Adán y Eva se ocuparán de guardarlo y cultivarlo con una sola condición: «–Puedes comer de todos los árboles del jardín; pero del árbol de conocer el bien y el mal no comas; porque el día en que comas de él, tendrás que morir». Una advertencia que luego será desoída con la aparición de la serpiente –«el animal más astuto de cuantos el Señor Dios había creado»–, que desvía la atención de Eva hacia el fruto prohibido cayendo ambos en la tentación: «Entonces la mujer cayó en la cuenta de que el árbol tentaba el apetito, era una delicia de ver y deseable para tener acierto. Cogió fruta del árbol, comió y se la alargó a su marido, que comió con ella».
La pregunta inicial sigue resonando: ¿Por qué Dios, siendo bueno y generoso, prohibió a los hombres comer precisamente del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué sentido puede tener prohibir el conocimiento a una criatura destinada al conocimiento? La tradición judeocristiana –cuyos principios se continúan en la modernidad a través de la Ilustración– interpreta el acto de incumplir el gran mandato como un acto de desobediencia por el que Dios es desafiado a castigar a los primeros hombres con la privación de la eterna juventud y la expulsión del parque del Edén. Teniendo presente que la historia de Adán y Eva no utiliza palabras como «pecado», «caída», «redención», «Satanás» o «manzana», puede entenderse esta interpretación como la inclinación a ver a Dios como Padre y a los primeros hombres como criaturas que deben ser buenos y obedientes. Llamamos «paradigma de la autoridad» a este marco interpretativo que ve en el acto divino de la prohibición una afirmación de la autoridad de Dios: Te prohíbo para dejar claro que el poder lo tengo yo y que por ello debes obedecerme. Como tan lúcidamente señala Josep Maria Esquirol en La penúltima bondad: «La obediencia por parte del hombre significa no perder el vínculo, la alianza, mantener siempre la memoria de Dios, tener presente a Dios en la vida del Edén». Esta interpretación, claro está, ha tenido consecuencias enormes para Occidente. Ya los cristianos primitivos, fijándose en la tremenda pérdida del Edén que provoca la desobediencia de Adán y Eva, interpretan la ingesta del fruto como «pecado», dando sentido a la redención de Cristo y a la salvación del hombre a través de la gracia. Continuando las enseñanzas del apóstol san Pablo, encuentran consuelo en la fe de la redención de Cristo, que a través de sus sufrimientos, de su pasión y muerte, liberará al hombre del daño causado por Adán y mostrará de nuevo el camino de la obediencia amorosa.
San Pablo da a entender que es imposible comprender a Cristo sin entender el pecado de los primeros humanos y las consecuencias de este, y san Agustín en sus Confesiones interpreta la historia de los primeros hombres como la gran desobediencia que explica la fe en Cristo redentor y la aparición del mal en el mundo. El filósofo de Hipona ha fortalecido, sin duda, la imagen del relato de Adán y Eva como la historia que da origen al sufrimiento y al mal por el pecado original. ¿Pero cómo puede la desobediencia primordial en el jardín de Edén explicar la maldad y el sufrimiento venideros en el ser humano? Tomando la expresión de «estar en Adán», que Agustín escuchó de los aclamados sermones del obispo Ambrosio, el santo entiende que las desgracias que vienen después no son más que justos castigos infligidos por un Dios justiciero. La naturaleza pecaminosa del cuerpo humano, presente en la concupiscencia y la voluptuosidad, es la herida que se produce en el momento en que a Adán y a Eva se les abren los ojos y, viéndose desnudos, se cubren los genitales con hojas de higuera. Este es el momento de excitación placentera de la que la especie humana ya no podrá liberarse: «Así comenzó entonces la carne a tener apetencias contrarias al espíritu. Nacidos nosotros con esa lucha…»
Adán había caído, escribe Agustín en La Ciudad de Dios, no porque lo engañara la serpiente –no por una falta de conocimiento–, sino por una mala decisión. Escogió pecar de soberbia –«un apetito de celsitud perversa»–, por lo que todo lo que vino después –destierro, sufrimiento y muerte– fue el justo castigo impuesto por la autoridad divina. Para el santo no había nada malo en la creación sino que todo era bueno en ella, incluyendo el árbol del conocimiento del bien y del mal: «Ningún veneno se esconde en sus frutos. Si comerlos podía ser dañino, debía ser por un motivo extrínseco al árbol mismo. En un contexto de abundancia y felicidad, Dios prohíbe algo al hombre para conseguir lo que ya hemos indicado: ser capaz de mantener la relación mediante la obediencia».
Este es, precisamente, el sentido de la historia que predomina en la tradición medieval, y que alcanza hasta la Ilustración a través de versiones del relato como la que enseña Kant en el siglo XVIII. Dándole a la desobediencia un sentido distinto al que le atribuyeron los filósofos medievales, pero enmarcándose en el paradigma de la autoridad, Kant interpreta la toma del fruto del árbol del conocimiento como un acto de separación por el que el ser humano se emancipa para siempre de la tutela de la naturaleza. No hay pecado, pero sí transgresión. No hay por qué sentirse culpables, pero sí hay que resignarse a la necesidad de tener que someter la obra de Dios a los dictados de la razón.
En su estudio «Probable inicio de la historia humana» (1786), el filósofo ilustrado recrea la historia de Adán y Eva como la historia del desarrollo natural de la razón que, auxiliada por la imaginación, logra lo que ninguna otra criatura puede hacer: desoír la voz del instinto –«voz de Dios»– y alcanzar el estado de libertad. Impregnado de espíritu ilustrado, Kant interpreta el tránsito del paraíso al destierro como la consecuencia natural de una naturaleza humana que se eleva sobre la animal suspendiendo instintos y necesidades, y obteniendo en su lugar un goce placentero para la imaginación y la razón: «Mientras el hombre inexperto obedeció esa llamada de la naturaleza, se encontró a gusto con ello. Pero enseguida la razón comenzó a despertarse dentro de él y, mediante la comparación de lo ya saboreado con aquello que otro sentido no tan ligado al instinto –cual es el de la vista– le presentaba como similar a lo ya degustado, el hombre trató de ampliar su conocimiento sobre los medios de nutrición más allá de los límites del instinto (Génesis, III, 6)».
En ningún caso, a ojos de Kant, debemos cargar con la culpa de la desobediencia y caer en la aflicción por una mala decisión, como tanto había insistido la filosofía agustiniana, «pues puede advertir con clara conciencia que en idénticas circunstancias se habría comportado de igual modo y su primer uso de la razón hubiera consistido en abusar de ella (aun en contra de las indicaciones de la naturaleza)».
El artículo completo está disponible en el número 122 de la Revista Ábaco.
Pincha en el botón inferior para adquirir la revista.