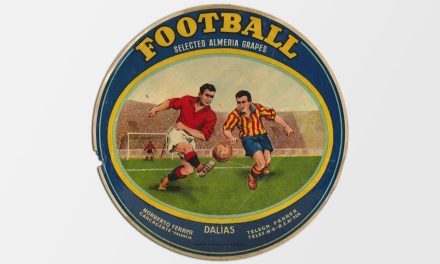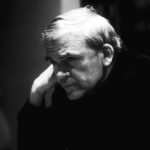FOTO: Réplica del estudio de Vermeer que Tim Jenison construyó.
Extracto del artículo publicado en el nº 122 de la Revista Ábaco
Monchi Álvarez Becerril
Diseñador
Profesor de la Escuela de Arte del Principado de Asturias (ESAPA)
La tecnología siempre ha estado del lado de los audaces. Quienes supieron aprovecharla en su favor se adelantaron al resto y, normalmente, el que llega primero es el que lidera un cambio (que se lo digan a EEUU y el desarrollo de la bomba nuclear durante la Segunda Guerra Mundial).
Esto es algo que los gobiernos han sabido aprender a lo largo de la historia y hoy en día las grandes potencias se apuntan a las nuevas tecnologías emergentes con la esperanza de lograr un punto de diferenciación con respecto a sus competidores.
Pero ¿por qué cuando se trata de aprovechar la tecnología en cuestiones más relacionadas con la educación o el arte, la sociedad en general se vuelve más crítica? Siempre ha existido una infinidad de detractores tecnológicos a lo largo de la historia. Sin embargo, es curioso observar cómo en diferentes áreas dichos cambios se aceptan de manera mucho más normalizada que en otras. Tiene lógica pensar que cuanto más científico-técnica sea una materia más fácil abrazará el uso de esas nuevas tecnologías.
Pero no siempre los avances en innovación suelen tener una aplicación tan directa en el mundo de las humanidades y las artes, como puede ser en el caso de la inteligencia artificial.
Después de la revolución de internet y las redes sociales, probablemente la inteligencia artificial esté marcando un punto clave de inflexión hacia una nueva era en la humanidad debido al vasto campo que es capaz de comprender. Y no hablamos solo de programación o automatización de tareas en su ámbito más puramente informático, sino de la generación de audio, música, imágenes y vídeo, imitación de voces hasta el punto de hacer hablar a las figuras extranjeras más admiradas en nuestro propio idioma, aunque no lo conozcan, reflexiones filosóficas y un sinfín de aplicaciones tan amplio que resulta imposible de abarcar en un artículo, que, por otro lado, bien podría haber sido generado por la misma inteligencia artificial.
¿Se trata de prohibir el uso en ciertos ámbitos, como el educativo, el uso de estas tecnologías? Yo creo que no. Ya el propio Rincón del vago fue de acceso recurrente por varias generaciones y esto llevó al profesorado a pedir los trabajos manuscritos para evitar el corta y pega. Llevándonos de nuevo a la época en que usábamos la Espasa para realizar el mismo proceso de tal manera que, al menos al transcribirlo, aprendiésemos algo. ¿Y si el problema no estaba en prohibir el uso de la tecnología, sino más bien en adaptar lo que nosotros le pedimos al alumnado? Ya hemos pasado la frontera de los trabajos escritos, la educación puede adaptar y absorber fácilmente estas tecnologías con breves cambios.
Sin ir más lejos, le he pedido a Copilot (la IA de Microsoft, basada en ChatGPT) que me facilite ideas para encargarles un trabajo sobre Leonardo Da Vinci a mis alumnos sin que la IA les dé el trabajo hecho… Son muchas las aportaciones que me hace para evitar el problema, quedándome principalmente con la de hacer las presentaciones de manera oral.
Entonces el inconveniente no está realmente en el uso de la tecnología, sino en enseñar a las personas a utilizarla para su propio provecho y avance, pero no para que trabajen menos, sino para que lleguen más lejos.
DA VINCI USABA LA IA DE LA ÉPOCA
A nadie se le escapa el destacado trabajo de Leonardo Da Vinci como un hombre referente del Renacimiento. No solo era pintor o escultor, era diseñador e ingeniero y también arquitecto y anatomista. Y aplicaba transversalmente sus amplios conocimientos a las distintas profesiones que ejercía. Sus investigaciones relacionadas con la óptica y la luz que recoge en su Codice Atlantico, incluye por primera vez el uso completo e ilustrado de su versión de una cámara oscura, lo que nos pone en la pista de su uso recurrente por parte del maestro florentino.
La cámara oscura en sus orígenes consistía en una sala cerrada que tenía un pequeño orificio en un muro por donde entraba la luz reflejando en el fondo de la misma la imagen que se podía ver a través de él. Funcionaba como una lente convergente que invertía la imagen proyectada (KEMP, 2006).
Aunque no existen pruebas fehacientes por parte de Da Vinci que vincule alguna de sus obras directamente con el uso de esta tecnología, su investigación al respecto y diferentes bocetos que detalla en su Códice, como el cambio del número de orificios, su grosor o la intensidad lumínica, nos invitan a pensar en su uso recurrente.
La idea de que los grandes maestros utilizaban tecnología para facilitar su trabajo siempre genera debates. Durante la época, e incluso hoy en día, hay un secretismo en torno al uso de estas técnicas. Las críticas que Miguel Ángel argumentaba contra Da Vinci iban enfocadas hacia que no acababa sus trabajos, en parte, debido al tiempo que invertía en sus investigaciones tecnológicas (HOCKNEY, 2001). Da Vinci, por su parte, recurría a que los cuadros y esculturas de Miguel Ángel eran especialmente musculados y poco fieles a la realidad. Precisamente esa búsqueda de la realidad, por parte de Leonardo, sirvió para sentar las bases de la futura cámara fotográfica o el cine.
La escuela de Venecia
La escuela de Venecia se centraba en la luz y el color. A diferencia de la florentina, más centrada en el dibujo y la anatomía, el impacto de la influencia veneciana en la historia del arte occidental se basó principalmente en saber priorizar el uso del color con capas de pigmentos luminosos que lograban una gran profundidad en las obras.
No es casualidad que en la pequeña isla de Murano se fabricasen los mejores cristales y lentes de Europa, ayudando a que los maestros de la escuela de la cosmopolita Venecia, a la que pertenecía dicha isla, marcasen un antes y después en los pintores que pasaban por su aprendizaje.
Son infinidad las pistas que nos dan los diferentes autores que nos llevan a pensar en el uso de sus cristales para realizar sus obras. Cuando hablamos de la necesidad de luz para tomar una fotografía, de los contrastes que ayudan a perfilar los retratos o de los desenfoques de los fondos, los cuales no son vistos así por el ojo humano (se producen al observar una imagen a través de una lente), nos dan pistas, cada vez más sólidas de que muchos de los grandes maestros implementaban estas innovaciones tecnológicas. Innovaciones que, por otro lado, fueron mejorándose cada vez más pasando de utilizarlas para hacer simples encajes de dibujos a pintar directamente sobre la imagen proyectada.
Los detalles y reflejos logrados durante el Renacimiento no muestran una evolución lógica, sino más bien un salto tecnológico muy grande. Cómo Moroni, en 1560, logra unas telas con intrincados estampados que fluyen con la propia tela y los reflejos, e iluminaciones que inciden perfectamente en ellas, nos hablan a gritos de una nueva herramienta (HOCKNEY, 2001).
Velázquez y Vermeer se suben al caballo ganador
Uno de los pintores más grandes de la historia fue el español Diego Velázquez y, casualmente, tras su paso por la escuela veneciana adoptó una paleta de colores mucho más luminosa, con una técnica de pincelada más ligera y espontánea. Su aprendizaje por imitación del tenebrismo lumínico de Caravaggio no llega a los niveles que buscaba Velázquez hasta que Rubens anima al joven pintor a que complete su formación en la escuela veneciana.
Este cambio se reflejó en sus obras, que pasaron de tener atmósferas oscuras y tímidas a tener una luz natural muy notable, lo que le permitió crear retratos realistas y detallados que reflejaban la grandeza de la monarquía española (FAHY, 2003).
Una de las herencias más preciadas de Velázquez fue su colección de espejos y lentes. Estos instrumentos no es que fueran un simple símbolo de lujo y estatus, sino que también desempeñaban un papel crucial en su proceso creativo, como venimos desarrollando. Utilizaba magistralmente los espejos para crear composiciones complejas y perspectivas únicas, lo cual lo podemos observar en la mayoría de sus obras a partir de 1630 (tras su paso por la escuela veneciana), hasta el punto de que nos hace un guiño en su obra más famosa (Las Meninas, 1656) donde él mismo se pinta reflejado en un espejo.
El uso de esta tecnología por parte de Johannes Vermeer tiene su propia demostración en el documental Tim’s Vermeer. Tim Jenison, un inventor sin conocimientos profesionales de pintura, decide recrear las técnicas de Vermeer para entender cómo logró sus imágenes tan detalladas y realistas (JENISON, 2013). En el documental Jenison construye una réplica exacta del estudio de Vermeer y utiliza un sistema de espejos para pintar su propia versión de The Music Lesson de Vermeer.
En el análisis de los cuadros del propio Vermeer, queda al descubierto cómo llegaba a replicar las aberraciones de las lentes que utilizaba en sus cuadros, las cuales no son producidas en ningún caso por el ojo humano.
Me gustaría invitarle al visionado de este documental que, desde un punto de vista mucho más visual, nos plantea preguntas sobre la intersección entre tecnología y arte, mientras quedan al descubierto de manera empírica no solo las posibilidades de que ya los artistas del Renacimiento utilizaran herramientas tecnológicas avanzadas para lograr sus obras maestras, sino verdaderas certezas.
¿POR QUÉ NO SE ENSEÑA ESTO EN ASIGNATURAS DE HISTORIA DEL ARTE, DIBUJO O DISEÑO?
Se evita profundamente el tema por parte de las grandes academias e instituciones artísticas. ¿Acaso quieren preservar esa mística del artista? ¿Por qué prefieren mantener la imagen de los artistas como genios intuitivos que crean obras maestras sin la ayuda de herramientas tecnológicas? ¿Acaso creen que revelar el uso de espejos y lentes podría desmitificar la percepción pública de estos artistas?
El artículo completo está disponible en el número 122 de la Revista Ábaco.
Pincha en el botón inferior para adquirir la revista.