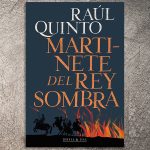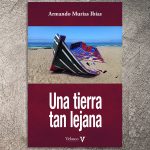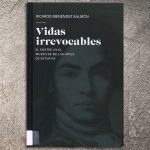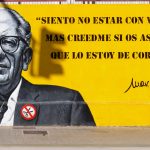FOTO: Manifestación independentista. Fuente: Wikipedia
➔ Extracto del artículo publicado en el nº 123 de la Revista Ábaco
Antonio García-Santesmases
Doctor en Filosofía
Catedrático de la UNED (España)
Es importante establecer una diferencia entre lo ocurrido en el campo de la filosofía académica y en el campo del ensayismo mediático.
La Transición en la filosofía académica
Tenemos magníficos estudios sobre lo ocurrido en el campo de la filosofía en los años de la transición. Entre ellos sobresale la obra de Francisco Vázquez Herederos y pretendientes (I). En ella se plantea un análisis de lo ocurrido en España en los lugares institucionales donde se juega el traspaso de poder en esos años. Vázquez subraya el papel esencial del Instituto de Filosofía del CSIC, la revista Arbor y la Universidad internacional Ménendez Pelayo.
Por referirme al Instituto de Filosofía, sobresale el interés por crear un espacio de reflexión filosófica iberoamericana donde fuera posible pensar en español. Un pensar abierto a las grandes tendencias filosóficas contemporáneas que tuviera como objetivo crear un espacio de reflexión conjunta entre los hablantes en lengua española. Para realizar tal propósito, fue decisivo echar a andar una Enciclopedia Iberoamericana de filosofía y promover revistas de pensamiento como Isegoría. En la UNED hicimos otro tanto creando la Revista internacional de filosofía Política, en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana de México.
Todos estos esfuerzos propiciaron un sinfín de publicaciones, congresos y proyectos de investigación, que son vistos hoy con nostalgia por algunos, con desdén por otros, y con legítima satisfacción por los protagonistas del esfuerzo desplegado.
El hecho es que el esfuerzo de pensar en español tenía como objetivo evitar caer tanto en el casticismo casposo como en el cosmopolitismo vacío. De alguna manera, el influyo de la filosofía como análisis conceptual intemporal y como aspiración a la universalidad seguía presente. Todo ello unido al criterio de J. Rawls que resonaba en nuestras cabezas: «cuanto más palpitante es el problema, más abstracta debe ser la reflexión». De ahí la enorme cantidad de trabajos y de papers sobre la ciudadanía, el individuo, la comunidad, la nación, la patria, la pertenencia, el contrato, la identidad o la cultura, sin especificar contextos históricos excesivamente concretos, puntuales, singulares. Se pretendía acceder a principios universales que no tuvieran que lidiar con la historia concreta.
Esta reflexión filosófica tenía a gala huir del ensayismo, de la presencia en los medios de comunicación y del papel del intelectual como ideólogo político o como reformador moral. Esta opción fue muy bien acogida por los defensores de la filosofía moral como una actividad alejada de las estrategias políticas, las mediaciones prácticas y los combates oscuros a la hora de tomar partido. Esta opción tenía sus límites.
Dado que las sociedades no pueden vivir sin alguna lectura de su pasado, de los retos del presente y de las aspiraciones de futuro, esta tarea fue encomendada a los historiadores, a los científicos sociales y a los politólogos. Una parte de los filósofos deseosos de intervenir, de opinar y tomar partido se encontraron con una gran dificultad. Ya no estábamos en la época de Unamuno o de Ortega. El campo del debate estaba tomado por historiadores, sociólogos o politólogos. El intelectual volcado a los medios se fue distanciando del mundo académico y fue adquiriendo una gran relevancia en los debates coyunturales, inmediatos, en polémicas de rabiosa actualidad. El peligro era opinar sin tener la base empírica que ofrecían las ciencias sociales y tener que hacerse cargo inmediatamente de cualquier novedad. En ocasiones, el intelectual mediático acabó –y me temo que sigue– preso de la tiranía del instante y de la servidumbre de la columna, por más que intentaran mantener una interpretación de las novedades que superase los acontecimientos inmediatos. Son estos intelectuales mediáticos los que van a protagonizar el pensar sobre España en estas décadas. Son ellos los que heredan la advertencia de Ortega de que no hay español que se lance al pensamiento, que no se vea forzado a pensar en la circunstancia de su propia nación como un asunto primordial en su quehacer intelectual. Y son ellos, también, los que dan continuidad a la tarea de la generación anterior a los protagonistas de la transición, a la generación de Aranguren, Laín, Tierno, Marías, Ridruejo y, en el exilio, Sánchez Vázquez o María Zambrano.
El terrorismo de ETA como condicionante decisivo. El papel de los intelectuales
Durante muchos años se produce un consenso acerca de la novedad que supone en la historia de España el periodo de la transición. Se difunde la tesis de la superación de la división endémica de las dos Españas y el acierto de haber encontrado un camino que deje atrás los debates acerca de la forma de Estado, la articulación territorial del poder o la cuestión religiosa. Parece como si el impacto de la secularización de la sociedad europea hubiera dejado atrás las cuestiones de sentido, las afirmaciones existenciales acerca de la necesidad de vencer o morir. Son los años en los que se predica la conveniencia de rebajar el debate ideológico y de echar al olvido las querellas del pasado. Este consenso dura hasta principios del siglo veintiuno.
Este consenso tiene un contrapunto trágico en la virulencia del terrorismo de ETA. Todas las esperanzas acerca de una desaparición de la violencia terrorista con la llegada de la amnistía del 77 o con la aprobación de la constitución del 78, o con la llegada de los socialistas al gobierno en el 82, se salda con una continua frustración. El terrorismo persiste y es una de las causas que ha impedido realizar debates sustanciales en España sin el peligro de desestabilizar la situación. Muchos debates que han tardado tantos años en aparecer acerca de la memoria histórica, la identidad republicana, el reconocimiento a las víctimas, fueron impedidos, neutralizados y pospuestos hasta acabar con la lacra del terrorismo.
Quizás deberíamos recordar lo que decían los líderes políticos cuando se producía un atentado terrorista. Tras manifestar su rechazo al crimen se añadía: «estamos abiertos a cualquier debate, en democracia cabe cualquier discusión, sólo pedimos que se deje de matar para defender una idea política. Todas las ideas son legítimas y todas pueden ser discutidas si se aceptan las reglas del juego y se acaba con la violencia.» La persistencia durante tantos años del drama del terrorismo propicia la aparición de enconados debates acerca de cómo es posible convivir con el terror sin tomar partido, sin rebelarse, sin confrontarse con los autores de los crímenes y sin solidarizarse con las víctimas. En la maduración de movimientos de rechazo a la violencia terrorista tienen un papel decisivo algunos intelectuales vascos. Muchos provienen del mundo nacionalista radical y otros de la izquierda alternativa, pero, unos y otros se unen en el rechazo a la violencia y en denunciar la responsabilidad de los políticos nacionalistas en no atreverse a confrontar el mundo del terrorismo. Hoy, tras el final de ETA, todo ese mundo nos parece muy lejano, pero no es posible entender la evolución intelectual de figuras como Fernando Savater, Carlos Martinez Gorriarán. Jon Juaristi o Edurne Uriarte sin tener en cuenta esa batalla de los años ochenta y noventa del pasado siglo y de la primera década del siglo veintiuno.
La defensa de la beligerancia contra el terrorismo y sus cómplices va unida a la crítica al nacionalismo moderado y a la denuncia de la actitud, a juicio de algunos excesivamente prudente, sumisa y posibilista de la izquierda política. La estrategia del PNV como partido hegemónico en Euzkadi y del PSOE como socio de la colaboración es puesta en cuestión por los que apuestan por crear un partido de izquierda que responda al nacionalismo. Este grupo de intelectuales optará en algunos casos por incorporarse al Partido Popular y en otros por crear un partido propio: UPyD al principio y CIUDADANOS posteriormente. Curiosamente, el apoyo electoral a esta opción fue muy escasa en el País Vasco, pero llegó a ser muy relevante en comunidades autónomas como Madrid y, a partir de la irrupción del proceso soberanista, en Cataluña, con el gran éxito de CIUDADANOS en diciembre del 2017.
El Procés secesionista en Catalunya
Cuando se produce el final de ETA en octubre de 2011 ya habíamos vivido un cambio notable en el debate sobre España. Si los intelectuales que venían del mundo nacionalista o de la izquierda libertaria pasaron de una apuesta por un mundo sin patrias a una apuesta inequívoca por la constitución del 78, no fue éste el proceso que se vivió en Cataluña. La vivencia dramática de los que sufrieron el terrorismo de ETA y de los que apostaron por el derecho a decidir, condicionan toda el debate intelectual acerca de España. Son dos experiencias radicales que no se pueden superar con artilugios puramente jurídicos o con procedimientos meramente procedimentales. Estamos ante una apuesta por valores contrapuestos que llenan de un contenido existencial los debates académicos acerca del individuo, la comunidad, la nación, la patria, el Estado o la soberanía. A partir de ambas experiencias no cabe pensar en un debate puramente académico, no cabe imaginar que ante cuestión tan palpitante sólo debe procederse con una reflexión abstracta. No ha ocurrido nunca y tampoco ha sido nuestro caso.
La apuesta independentista toca el corazón de la nación porque parte de la idea de que hay que crear un Estado propio para poder realizar en plenitud la propia identidad nacional. Aceptar una nación puramente cultural sin acceder a la soberanía plena es quedarse a mitad del camino. Para poder gozar de la plenitud existencial hay que romper con el Estado existente y crear un Estado propio.
Nunca desde el inicio de la transición se había visto el Estado español en un reto de tal magnitud. No se trata de un problema que se resuelva con un respeto a las diferencias culturales y lingüísticas; tampoco con una redistribución de los recursos que permita conjugar las necesidades de los territorios y la solidaridad con el conjunto de las naciones que componen el Estado. Para que esa solidaridad sea duradera, las partes se tienen que sentir partes de un todo, no considerar deseable formar un todo aparte o, al menos, no considerarlo viable.
…
El artículo completo está disponible en el número 123 de la Revista Ábaco.
Pincha en el botón inferior para adquirir la revista.