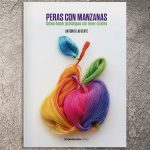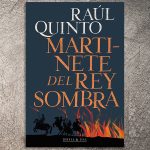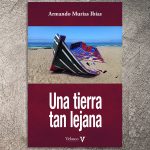FOTO: Fachada principal del Campoamor con las alegorías en los laterales y las dos alturas originales. Fecha: 1896. Foto: Octavio Bellmunt. Museo del Pueblo de Asturias.
Extracto del artículo publicado en el nº 112-113 de la Revista Ábaco
Rafael Suárez-Muñiz
Doctor geógrafo urbanista
Director de la consultoría ESTUDIOS URBANOS
Precedentes espaciales del Teatro Municipal de Oviedo
La celebración de grandes espectáculos de Asturias nació casi simultáneamente en Oviedo y en Gijón; esta es una de las pocas veces en que la capital del Principado se puso a la misma velocidad que la villa de Jovellanos en materia de ocio.
Esos primeros pasos se escriben en clave de teatros-circos, que vendrían a ofrecer un programa de varietés más amplio bajo un mismo techo. Inaugurados en 1876, los teatros-circos Obdulia (Gijón) y Lesaca (Oviedo) fueron los antecedentes directos del teatro Campoamor. El de Plácido Lesaca se encontraba en un solar arrendado perteneciente a la huerta del duque del Parque (actual plaza de Daoíz y Velarde). Tuvo una vida muy efímera, puesto que, mientras el teatro-circo Obdulia funcionó durante casi una centuria, el de Lesaca cerró en 1882 y cambió de manos y de ubicación en 1885 (CANO, 2015). Durante casi un quindenio, Oviedo vio tambalear su oferta teatral, con la que intentaba competir con Gijón. A este parón se resistía el teatro-circo Santa Susana, que fue inaugurado en 1884 y proyectado el año anterior por Juan Miguel de la Guardia (ALONSO, 2017).
Según refleja Alonso Pereira (1985) en la exposición titulada «Arquitectura teatral en España», se puede decir que el teatro Campoamor comenzó a gestarse el 24 de abril de 1876, cuando el Ayuntamiento de Oviedo, presidido por José Longoria Carvajal, acordó construir un nuevo coliseo que sustituyera la vieja casa de comedias de El Fontán (de 1666), que tras la última reforma dispuso de un aforo capaz para 600 espectadores, pero estaba en estado semiruinoso a finales del siglo XIX (ARRONES, 1993; MADRID, 1996).
Urbanísticamente, Oviedo era heredera de los grandísimos efectos de la desamortización eclesiástica lo que dio lugar a infinidad de derribos, reconversiones funcionales (aprovechamientos arquitectónicos) y proyectos de reforma interior (MORO, 1981). Creció ajena a la normativa, puesto que, desde 1868, todos los proyectos de alineación de calles, planos geométricos y ensanches caían en saco roto por irregularidades proyectuales o por alegaciones y recursos a los mismos (QUIRÓS, 1978; TOMÉ, 1988).
Por ello, al margen del marco legal se ejecutaron una serie de parcelaciones particulares entre 1875 y 1910, y, aprovechando esta circunstancia más la parcelación de la huerta del convento de Santa Clara, así nació geográficamente hablando el teatro Campoamor: saludando desde el barrio conocido como Los Estancos —allí decantaban las aguas sucias en 1885 con las que abonaban las huertas— en un tímido segundo plano a la plaza de la Escandalera y a la nueva calle de la estación (Uría). Fermín Canella (1887) en El Libro de Oviedo hacía referencia a la plaza del Progreso, anteriormente conocida como Campo de la Lana, en cuyo área se estaba construyendo el teatro.
El papel lo aguanta todo, pero ¿ahora cómo se paga?
Para la obtención del crédito necesario para la asunción de la construcción: se hizo algo parecido a lo efectuado en 1853 para levantar el teatro Jovellanos en Gijón (MADRID, 1996), pero con menos acierto. En 1882 se
estimaron unos costes de 350.000 pesetas y, para ello, el Ayuntamiento aportaría 150.000 pesetas y para las restantes se suscribirían obligaciones entre los vecinos. Lejos de conseguir ese montante, el presupuesto se triplicó durante las obras y esas dificultades económicas imposibilitaron y retrasaron la construcción del Campoamor (ARRONES, 1993; SUÁREZ-MUÑIZ, 2022).
El proyecto salió a concurso y este lo ganaron los únicos arquitectos que se presentaron: el binomio de José López Sallaberry (uno de los autores de la Gran Vía madrileña) y Siro Borrajo Montenegro. De entre los distintos contratistas que participaron en la construcción del coliseo ovetense desde 1883, destaca José González Pravia (natural de Oviedo), que intervino entre otras cosas en los trabajos de excavación, cimentación, aporte de 1.000 m3 de piedra, sobreelevación de los muros, construcción de toda la fachada y la planta baja, etc. El otro contratista al que se debe buena parte del edificio es a Genaro Alas Ureña a lo largo de 1886. De la carpintería metálica se encargó Modesto Álvarez Laviada tras la subasta de noviembre de 1885.
En el concurso antecitado no se indicaba ninguna ubicación concreta, por lo que se barajaron dos opciones para levantar el teatro: la huerta de López Prado (calle Fruela) y el alto de Santa Clara, justo detrás del antiguo convento homónimo (sede del Gobierno Militar en aquel momento), que es donde se hizo. Actualmente se corresponde con la parcela comprendida entre las calles Progreso, Argüelles y Alonso de Quintanilla.
El acto de colocación de la primera piedra se celebró, muy concurridamente, el 27 de junio de 1883, pero la inauguración oficial tuvo lugar, tras años de retrasos, el sábado 17 de septiembre de 1892 —cuando estaba prevista para el día 15—, coincidiendo con la fiesta de San Mateo, y, cual preludio, no pudo hacerse sino con una de las señas de identidad del Campoamor: una función de ópera francesa llamada Los Hugonotes.
Cual partitura: las líneas Cual partitura: las líneas del edificio (1892-1934)
El Campoamor es un edificio exento, de volumen rectangular y compacto, que se inscribe en una pequeña parcela trapezoidal de interior, pero en cuyo derredor se operó perfectamente para favorecerle de perspectiva visual. Debido a un continuado episodio de beligerancias conoció dos épocas: el original y el reconstruido.
Arquitectónicamente hablando, era y es un teatro a la italiana (estructura espaciofuncional tripartita), de planta de herradura para alojar el patio de butacas y las plateas, con la escena y el vestíbulo. En alzado tenía un programa formal esquemático y sencillo. Estéticamente se asemejaba al teatro La Comedia de Madrid (1875), pues en este se inspiraron sus autores. Estilísticamente era muy sobrio, seguramente por las necesidades pecuniarias del momento y por querer salvaguardar la liturgia y la importancia de los actos del interior. Quizá tuviera la culpa la sensibilidad de sus tracistas: por preservar lo mejor para el final buscando evitar la sorpresa del público si el grado de trabajo de la fachada principal lo propiciase.
Se envuelve en un estilo neoclásico externo muy tenue caracterizándose por el almohadillado ecléctico de la planta baja, el frontón del ático sobre el frontispicio de ventanales, los recercos de los vanos, los resaltes de las impostas, la austeridad, el balaustre de la cornisa, las pilastras y las estatuas de las alegorías que ocupaban los huecos laterales de la primera planta (MORALES SARO, 1981).
El edificio original tenía dos plantas —vistas desde fuera— y la fachada principal se ordenaba simétricamente en anchura y en altura siguiendo el ritmo vivaz de siete huecos por planta; ese programa se conserva inmutable. El acceso principal se acomoda en las cinco puertas rematadas en arco de medio punto que se retranquean respecto a los dos cuerpos laterales. El programa interior se distribuía entre: el patio de butacas con una planta sobre rasante rodeada de plateas sencillas —se suprimieron arriba y abajo en las ampliaciones de aforo de 1923 y 1926— con palcos de proscenio más hermoseados y dos plantas de palcos.
El patio de butacas tenía una capacidad de 200 asientos de madera de nogal y acolchados con crin animal (22 ptas. / ud.), de cuya factura se hicieron cargo el ovetense Santos Díaz, primero, y el gijonés Serafín Ballesteros, después. El 14 de junio de 1892, tres meses antes de la inauguración, todavía no se habían entregado las butacas ni siquiera la mitad.
Además de la ópera y las funciones teatrales, el Campoamor incorporó el cine en su programa y conoció, para tal fenómeno, una serie de modificaciones entre 1916 y 1923. Una consistió en habilitar un ambigú en la planta baja, se convirtió en restaurante el foyer, se quitaron las plateas y se suprimieron las divisiones de los palcos superiores. A todo ello hay que añadir la instalación del equipo cinematográfico en 1919, inaugurado el 16 de septiembre con la película Expiación, y del sistema de cine sonoro, el 18 de febrero 1929, con la película Celos (ARRONES, 1993; ALONSO PEREIRA, 1996; SUÁREZ-MUÑIZ, 2022).
En 1926, siendo arquitecto municipal Julio Galán, se amplió el teatro para incorporar 300 butacas más siguiendo el proyecto de Rodríguez Bustelo, como llevaba solicitando desde hacía años la Casa de la Filarmónica. Las obras consistieron en la supresión de 10 palcos y 10 plateas para crear el anfiteatro. Se dejaron dos plateas laterales donde los huecos de escalera, se metió la orquesta debajo de la escena y se concluyó con tres pisos de asientos sobre el patio.
Las entrañas del teatro antes de la revolución de 1934
Las insuficiencias económicas eran patentes, sin embargo, la Comisión para el Teatro no perdía la ocasión de contratar a Egidio Piccoli para realizar el escenario, instalar la maquinaria y poner el pavimento del patio de butacas. Se le consideraba el primero y casi único maquinista de teatros en España.
Los decorados (dotación de escena, pinturas, telas, bastidores, techos) se confiaron, en 1890, a Giorgio Busato (pintor escenógrafo del Teatro Real de Madrid) y a Luis Muriel (ARRONES, 1993; ALONSO PEREIRA, 1996). Esas decoraciones de fondo eran solo 14: una selva larga, un jardín, un gabinete de día, una casa blanca, una plaza, un salón gótico, una marina, una aldea, una casa rústica, un gabinete rústico, una calle corta, un salón del Renacimiento, una selva corta y una cárcel.
La iluminación eléctrica se verificaría gracias a 226 bombillas, lámparas y candelabros iguales a los instalados en el teatro Prince of Wales de Londres. De esas luminarias: cien debían ser de de clase superior para el patio de butacas, el vestíbulo, el foyer, los salones, las escaleras principales y la guardarropía. Para el servicio de peluquería (factura de pelucas, corte y peinado) se propuso a sí mismo Felipe Lobón interesado en un contrato de al menos seis años.
El artículo completo está disponible en el número 112-113 de la Revista Ábaco.
Pincha en el botón inferior para adquirir la revista.