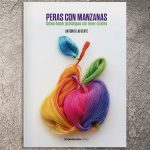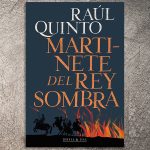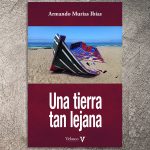FOTO: Freepik
➔ Extracto del artículo publicado en el nº 115 de la Revista Ábaco
Sebastián Novomisky
Doctor en Comunicación
Profesor en la Universidad Nacional de La Plata (Argentina)
Experto en medios, tecnologías y educación
La inteligencia artificial es una mancha de aceite que estaba contenida en unos recipientes hasta hace poco y que al romperse, comenzó a derramarse impregnando todo lo que toca a su paso. Es por ello que adentrarnos hoy en las profundidades del impacto en nuestra vida de las tecnologías en general y de la IA en particular, nos puede llevar a recorrer desde los lugares más obscuros hasta momentos de relativa luminosidad, pero sobre todo nos permite ver que estamos ante el despliegue de algo que no tenemos certeza de cómo puede llegar a terminar, donde o cuando.
Ya nada será igual en la web y esto centralmente tiene que ver con la explosión de plataformas de inteligencia artificial de lenguaje generativo como chat Gpt, Bing o Bard pero también debemos sumar a la lista MidJurney, Claude, MusicLM o DALL-E en una lista que agotaría los caracteres que tiene como límite este artículo.
Allí, desde la redacción de texto, el desarrollo de imágenes, videos, música y muchas otras cosas más, se automatizan con procedimientos que realmente desafían nuestra imaginación para poder comprender cabalmente que sucede luego de soltar un PROMPT, esa nueva palabra mágica que ahora nos permite tener tantas cosas al instante y al alcance de la mano.
Es por ello que debemos detenernos al menos unos minutos, para poder hacer un recorrido de lo que sucedió en los últimos meses, y aunque la IA esta ente nosotros desde 1950 con el famoso test de Turing (SCOLARI, 2023), no podemos negar que los acontecimientos recientes hacen necesario tomar el tema con calma y profundidad.
Algunas tramas iniciales
Para comenzar, debemos aclarar que cuando hablamos de IA, nos referimos a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que, por lo general hasta hace muy poco, requerían inteligencia humana y que se basan en la programación de algoritmos y el aprendizaje automático que les permite analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones y tomar decisiones.
Las aplicaciones de la IA son diversas y van desde la atención médica, la conducción autónoma de vehículos, hasta la automatización de procesos industriales.
«Según Andreas Kaplan y Michael Haenlein (2019), se trata de la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. También es una rama del conocimiento, de carácter necesariamente multidisciplinaria, ya que para alcanzar sus objetivos depende de áreas tan diversas como las matemáticas, la lógica simbólica, la semiótica, la ingeniería eléctrica, la filosofía de la mente, la neurofisiología y la inteligencia social». (NOVOMISKY, 2020)
Por lo tanto, es una parte central del despliegue sociotécnico al que estamos asistiendo y que nos pone ante un panorama claramente incierto, en el cual no debemos olvidar las implicancias materiales o ambientales entre otras que iremos desarrollando. (CRAWFORD, 2022)
En este marco, y para comenzar a caracterizar nuestro contexto, hace tiempo diferentes autores como Manuel Castells, Zygmunt Bauman o Sherry Turkle vienen definiendo nuestra situación con el término «umbral».
En Medicina, esto refiere al punto o límite en el cual un estímulo, cambio fisiológico o valor clínico alcanza una magnitud suficiente para producir un efecto específico o desencadenar una respuesta, y la pregunta aquí por supuesto es claramente, donde está el límite y cuál será la respuesta.
Yuval Noah Harari paralelamente, ha estado insistiendo desde su exitoso libro «De Animales a Dioses» en que la humanidad corre el riesgo de dividirse en una nueva especie: los humanos regulares y los nuevos dioses que podrían aprovecharse de nosotros, los Homo sapiens, de la misma manera en que nosotros nos aprovechamos de otros mamíferos como cerdos o vacas. En otras palabras, la tecnología digital, junto con la biomedicina, podría permitir la creación de seres capaces de llevar a cabo acciones que antes solo estaban reservadas para aquellos que gobernaban los cielos en diversas mitologías, mientras que nosotros quedaremos relegados al papel de simples mascotas u objetos para ser consumidos.
Al mismo tiempo, nos encontramos con un fervor irreflexivo por la integración de todas estas nuevas herramientas que nos brindan tiempo, nos permiten hacer más cosas y, sobre todo, reemplazar parte de la fuerza laboral disponible que ya no es necesaria. Así, podemos establecer un modelo de autoexplotación en el cual, si manejamos tres inteligencias artificiales, podemos establecer nuestro negocio, solicitar un plan de desarrollo, construir un sitio web y programar toda la comunicación necesaria para llegar a un supuesto cliente. Esta condición, descrita por Erik Sadin claramente refleja la idea del individuo tirano (SADIN, 2022), en donde los niveles de autoexplotacion son cada vez más elevados y se despliega una mercantilización integral de la vida.
En esta línea, también encontramos las reflexiones del filósofo coreano, Byung-Chul Han, quien afirma: «El orden terrenal está siendo sustituido por el orden digital. Esto desnaturaliza las cosas del mundo al informatizarlas. […] Hoy nos encontramos en la transición de la era de las cosas a la era de las no-cosas» (HAN, 2021, p. 14). Podemos decir, entonces, que en esta era, la sustancia desaparece y se transforma en narrativa, en comunicación, en bits y, pronto, también en qubits.
El proceso descrito por Han requiere un análisis profundo que nos permita comprender lo que está sucediendo y planificar y gestionar desde posiciones y conocimientos situados, en lugar de adoptar modelos político-ideológicos preempaquetados que se importan del exterior y suelen acompañar a las nuevas herramientas o sistemas.
En esta línea, retomamos otro argumento clave de Jesús Martín-Barbero, quien propone que pensemos en este contexto desde una perspectiva aguda y más relevante que nunca, analizando la configuración de un nuevo entorno o ecosistema comunicativo. El proceso que describimos se basa en la relación entre los campos simbólicos, que constituyen lo cultural, y las formas de producción y distribución de bienes y servicios. Es un nuevo modo de producción asociado a un nuevo modo de comunicación que convierte la información y el conocimiento en una fuerza productiva directa. Por lo tanto, cuando la digitalización comienza a afectar las bases fundamentales de la reproducción cultural, los bienes simbólicos se despliegan según una lógica binaria que los moldea y transforma. En palabras de Martín-Barbero (2009, p. 25): «El lugar de la cultura en la sociedad cambia cuando la mediación tecnológica de la comunicación deja de ser meramente instrumental para volverse más densa, espesa y convertirse en estructural. Por lo tanto, hoy la tecnología se refiere tanto o más a nuevos modos de percepción y lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras que a meros dispositivos».
Esto implica entonces que lo que no podemos dejar de ver, más allá de que cada día nos encontremos con una nueva aplicación, un nuevo desarrollo o con el impacto de alguna novedosa plataforma, es que lo menos importante aquí son estas invenciones (que por supuesto es clave conocer y saber utilizar al menos en partes), sino y mucho más aún el lugar en el cual impactan cotidianamente, las formas en que alteran nuestras relaciones, la mirada que tenemos del mundo diría Paulo Freire, nuestro ser y estar aquí como humanidad.
Por otro lado, Éric Sadin en otro de sus textos, nos invita a reflexionar sobre los extremos de esta situación, buscando metáforas que nos ayuden a comprender lo que está sucediendo: «La aparición del smartphone como un objeto globalizado que permite una continuidad de uso espacio-temporal y el acceso a una infinidad de servicios, consagra de cierta manera el fin de esa revolución y el surgimiento de una «antrobología»: una nueva condición humana que incluso es secundada o duplicada por robots inteligentes».(SADIN. 2017, p. 41)
Por lo tanto, como dijimos, necesitamos reconocer entonces como punto de partida aquí, que el foco ya no estará puesto simplemente en la gama de aparatos tangibles e intangibles cada vez más disponibles, sino en cómo estos elementos afectan de manera profunda, y quizás ya sin vuelta atrás nuestro mundo y la forma de vida que hay en él.
La digitalización de la cultura y una nueva trama simbólico-digital
Como segundo elemento clave, integraremos ahora el concepto de digitalización de la cultura (NOVOMISKY, 2020), no solo como una herramienta que nos permite reflexionar sobre un fenómeno que requiere una descripción profunda para desentrañarlo, sino como parte de un entramado ya instalado, es decir, ineludible dada su internalización y, por lo tanto, estructurador de nuestra práctica.
Consideramos que la digitalización de la cultura se trata de un proceso, porque se observa de manera clara una situación en la cual hay una modificación entre el estadio inicial analógico y el que se va construyendo byte a byte cada día con mayor velocidad y del que desconocemos completamente hasta dónde puede llegar.
Al pensar en proceso se pone énfasis en el elemento tiempo y en la transformación que este produce. Y al enunciar que se trata de una nueva forma de estructuración del campo simbólico, estamos describiendo la configuración de una nueva arquitectura simbólico-digital, programada sobre la base de ceros y unos que funcionan como una estructura estructurante. Esto implica que la digitalización no solo afecta lo que hacemos, sino y más que nada modifica lo que somos. Integramos en nuestra vinculación con un mundo cada vez más hipermediado (SCOLARI, 2018), sus lógicas, sus temporalidades, las formas en que se va configurando el espacio hoy compuesto por el físico, pero también por el virtual en donde la inteligencia artificial se torna cada vez más preponderante.
Podemos planificar estar en otro lugar sin necesidad de movernos, reunirnos sin sacar de nuestras casas el cuerpo, llegar a miles de kilómetros en tan solo un clic y anticipar dónde estará el camino más veloz sin sacar los ojos de un mismo aparato. En la pandemia, sobre esta nueva relación entre el tiempo y el espacio, organizamos no solo nuestro trabajo, sino también el ocio, el esparcimiento, los aprendizajes y casi cualquier otra actividad. Y esto fue un proceso formativo intensivo que, sin una intención educativa explícita, dejó una profunda marca que con el tiempo veremos qué implicancias tiene, pero que en algunos casos debemos sistematizar y recuperar.
Es necesario mencionar también que esto aceleró un nuevo tipo de relación entre los sujetos, hipermedia da por software y por hardware, que suprime, supera y a la vez conserva las formas comunicacionales precedentes, y que, codificada bajo un flujo binario digital, reconfigura cada vez más las identidades desde las cuales nos vinculamos con el mundo que nos rodea y con los sujetos que allí habitan. Cada vez somos más el resultado de una fusión con estas tecnologías, nuestras decisiones se complementan cotidianamente con algoritmos que nos marcan un camino, nos dicen dónde comer o qué comprar y cuál es la próxima serie que debemos mirar.
Lo anterior nos permite entonces afirmar que «la hipermediación tecnológica no solo modifica aquellos procesos en los cuales utilizamos tecnologías, sino que esto se expande y, de a poco, se va articulando con todas nuestras prácticas, estén ellas atravesadas por las TIC o no» (NOVOMISKY, 2018).
Finalmente, esto como ya mencionaba hace décadas Humberto Eco (1964), no se trata de ubicarnos en un lugar de apocalípticos o de integrados. Necesitamos ver de qué manera podemos balancear estas miradas que auguran un mundo de autoexplotacion extrema, de dominación absoluta o incluso de exterminio, contra también aquellas que desde el mercado nos intentan imponer toda una nueva capa de tecnologías inteligentes en una tensión entre hacernos la vida más simples y sistemas de inteligencia artificial opacos y aun de escasa regulación.
Dos pronunciamientos clave
Hablar hoy del chat GPT a varios meses de su masiva aparición parece redundante, aunque en realidad muchos aun seguimos con el estupor inicial que implica interactuar con esta plataforma de IA, o con muchas de sus derivaciones ya ramificadas en el entorno Windows, en aplicaciones o web secundarias de desarrollo de imágenes, música, videos, presentaciones y un etcétera puede extenderse aún mucho más.
Trataremos aquí de proponer tres puntos que consideramos necesario desandar para poder al menos tener un poco más de claridad en este asunto y ver sus implicancias en el derecho a la comunicación y por lo tanto en el sistema democrático.
El primero es que desde la aparición del Chat GPT, rápidamente hubo universidades que no permiten su uso por ejemplo en Francia. Países como Italia, Rusia o China lo inhabilitan, otros como Estados Unidos o Alemania están estudiante qué hacer pero todos alrededor de un mismo problema.
No hay ahí un debate ético, filosófico, conceptual o incluso pedagógico, sino una fuerte preocupación por la seguridad de los datos que allí cada usuario deja. Sabemos incluso que en las últimas semanas, Open IA, la compañía detrás de este chat reconoció una gran filtración de datos de usuarios.
Hoy nuestra huella digital, es decir la información que dejamos a nuestro paso en internet, es profunda y la utilización o preservación de estos metadatos un debate mundial.
Luego otro hito clave, lo podemos encontrar la carta que hace unos meses, el creador de la primera máquina Apple, Steve Wozniak; el historiador Yuval Noah Harari; el cofundador de Skype Jaan Tallinn y el CEO de Twitter, Elon Musk, entre más de mil decientas personalidades firmaron en la que advirtieron sobre los riesgos generales de la IA para la sociedad. Los autores de la misiva destacan que la IA tiene el potencial de transformar la sociedad de manera profunda, pero también representa una amenaza significativa para la privacidad, la seguridad y la estabilidad económica.
Así lo plantean: «Pedimos a todos los laboratorios de inteligencia artificial que suspendan inmediatamente durante al menos 6 meses el entrenamiento de sistemas de IA más potentes que GPT-4 (incluido GPT-5, que se está entrenando actualmente)».
La carta fue publicada por el Future of Life Institute, una organización centrada en los riesgos tecnológicos para la humanidad. En el texto del documento se deja muy claro que la pausa debe ser «pública y verificable», y debe implicar a todos los que trabajan en …
El artículo completo está disponible en el número 115 de la Revista Ábaco.
Pincha en el botón inferior para adquirir la revista.